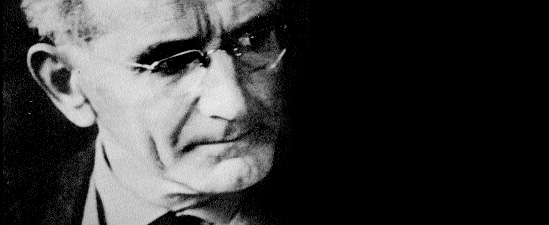
Cuando hoy se habla de
biopolítica y de biocontrol, pocas veces se recuerda a Günther Anders
(1902-1992), uno de los primeros críticos de la tecnología y muy posiblemente uno
de los primeros que se interrogó sobre nuestra ceguera ante la máquina. Anders alertó
a mediados del siglo 20, no sólo sobre la bomba atómica, sinó sobre el nuevo
tipo de control social que establecía la televisión y sobre el hecho de que el
dominio del cuerpo y la manipulación de las emociones se iban convirtiendo en
el objetivo central de lo político. Sin duda es un prototipo de filósofo ‘de
intervención’, de pensamiento vinculado a la reflexión sobre el mundo real. En
su larga vida como filósofo fue también periodista, luchador antinuclear y
crítico de la sociedad industrial, además de alumno, de Cassirer, Husserl y
Heidegger... y primer esposo de Hannah Arendt. ‘Anders’ en alemán significa: ‘otro’
o ‘de otra manera’; es el nombre alias que usó continuadamente después de 1930 y
su pseudónimo es también un juego de palabras con el apellido ‘Arendt’, su
primera esposa que, por decirlo todo, se divorció de él por considerarlo un
pesimista absolutamente insufrible. De todas maneras entre «La obsolescencia
del hombre» de Anders y «La condición del hombre moderno» de Arendt hay una
profunda afinidad de fondo aunque Anders sea mucho más
moralista y Arendt se dirija de una manera clara al pensamiento político.
Anders es un producto
arquetípico del mundo de la República de Weimar. Comparte con Arendt, con
Brecht y con Benjamín el diagnóstico de que la humanidad ha llegado a una
situación en que la miseria mental es sólo comparable a la falsa sensación de
seguridad y de riqueza. Como intelectual, como pensador político e, incluso,
como judío laico, su reflexión atrozmente pesimista recoge el ambiente del
nihilismo tecnológico, y la plena conciencia de las consecuencias de la
conversión del mundo en una prisión de siervos felices. Como dijo de si mismo:
«Soy un abridor de ojos». Su proyecto filosófico es muy claro:
escribir la antropología filosófica negativa que corresponde a la época de la
tecnocracia, cuando el hombre se ha convertido en siervo sumiso de la
tecnología. Hoy tenemos más capacidad de creación de una tecnología que
comprensión moral sobre su alcance y esa contradicción nos da que pensar. Como
Hans Jonas (con quien compartió el seminario de Heidegger en 1925) y como
Jacques Ellul, Anders es uno de los padres de la tecnoética del siglo 20: pero
a diferencia de ambos es un pensador mucho más sombrío. Su exmujer, Hannah
Arendt (estuvieron casados entre 1929 y 1936, aunque de hecho estaban separados
desde mucho antes), lo tenía al final de sus días por: «Un tipo
estrafalario, difícil de soportar, que odiaba constantemente, día tras día; más
aún: que se sentía obligado a odiar, como si eso sirviese de alguna cosa.».
Para Arendt, como para Spinoza, la indignación es una pasión triste, porque de
lo que se trata es de comprender. Anders, por su parte, ‘contraatacó’ a Arendt afirmando
que como exiliado, él no tenía ‘vida’ (o ‘condición’, para seguir con el chiste)
sino ‘vidas’, en una evidente ironía hacia el título de uno de los libros más
conocidos de su ex. Somos «contemporáneos de los tiempos del fin». Y
ante tal situación sentirse indignado por la miseria del presente constituye una
exigencia moral.
Anders tiene un diagnóstico claro
sobre el presente: vivimos en «la época obscura», del totalitarismo
tecnológico que tiene, además, un carácter universal porque pese a que «Hiroshima
está en todas partes» nos hemos vuelto inmunes al horror; la sociedad de
consumo vive adormecida, dominada por mecanismos ideológicos forjando bajo el
nazismo y el comunismo pero que la democracia no sólo no ha destruido sino que
ha consolidado. Precisamente por eso la humanidad de hoy es incapaz de
comprender los signos que anuncian su fin siniestro, destruida por el supuesto
progreso que nos hace felices. La función de la filosofía es, pues, procurar
que no se olvide esa profunda miseria existencial humana.
Anders, cuyo verdadero nombre
era Günter Stern, tiene un currículum intelectual que es cualquier cosa excepto
académico. Con sólo 16 años fue enviado al frente en la 1ª Guerra mundial y su
padre fue el inventor del término «cociente intelectual», luego popularizado
por Terman; eso le permitió tener desde muy temprana edad una intuición clara
de la importancia de los mecanismos psicológicos de manipulación y del papel
del miedo como herramienta de control político. Su trabajo como periodista en
la Alemania nazi, su exilio nada ‘dorado’ en Estados Unidos (donde no se le
concedieron papeles de residencia durante catorce años, y se ganó la vida
trabajando como preceptor, e incluso como obrero en la fábrica) le dieron un
conocimiento muy realista y nada académico de los problemas de la tecnología y
de su implicación con la política.
A su llegada a Estados Unidos
Anders trabajó brevemente para el Office for War Information, pero lo abandonó
por considerar que la propaganda americana era tan fascista como la alemana –y
además lo dijo siempre en público sin
cortarse ni un pelo. De hecho, le comentó al periodista Mathias Geffrath que si
los americanos tardaron catorce años en otorgarle la carta de residencia, en
vez de los tres habituales, es porque le consideraban un tipo tan raro que «no
era comunista porque ni siquiera los comunistas lo querían en el partido». Su
regreso a Austria en 1950 y un viaje a Hiroshima en 1958 para ver en directo
las consecuencias de la bomba atómica (del que escribió un impactante Diario)
le dieron una amplia conciencia del significado de la técnica para el control
social. Dirigente, desde la marginalidad, del incipiente movimiento antinuclear
y miembro del tribunal Russell (con el que viajó a Vietnam), Anders tiene una
conciencia del peligro nuclear que no encontraríamos en Marcuse o en los
frankfurtianos. En sus propias palabras:
«No
puedo negar que frente a las cuestiones técnico-filosóficas he reaccionado de
manera más contemporánea que mis amigos; que la mayoría de ellos han seguido
siendo incapaces de dar el salto con el que se sale de la problemática del
marxismo y del psicoanálisis y se entra en los nuevos problemas de la era
atómica. En lugar de leer a los clásicos, yo leía los periódicos, pero los leía modo philosophico. Los colegas siguieron siendo, a pesar de todo,
filósofos académicos. Lo cual tuvo también consecuencias lingüísticas;
pues ellos no intentaron hallar o inventar un lenguaje adecuado a la enormidad
del problema. Ni siquiera sintieron que ello fuera necesario.» LLÁMESE
COBARDÍA A ESA ESPERANZA; Bilbao: Basatari, 1995, p.109.
Con ocasión de la recepción
del premio Theodor Adorno, que se le otorgó en 1983, dijo: «Soy sólo un
conservador ontológico, en principio, que trata de que el mundo se conserve
para poder modificarlo». Anders asigna a la filosofía la tarea de
pensar las catástrofes del siglo XX, porque en sus propias palabras: «Cambiar
el mundo no es suficiente; también hemos de conservarlo». La conciencia de
que el ‘ser’ (el mundo en su sentido más primario y más físico) puede ser
destruido prima en su obra sobre cualquier otra consideración y su lucha contra
«la ceguera ante el Apocalipsis» resume el designio de pensar conforme a los
datos que ofrece la modernidad. No hay que tener miedo a exagerar el peligro.
Peor que la exageración del militante ecologista sería la muerte y la barbarie
por causa del caos bélico y ambiental. Toda su ética se resume en una frase: «No
podemos no poder». Todo vale (incluso la legítima defensa y la violencia
cuando es una respuesta inequívoca y proporcionada) porque está justificada por
un fin superior: el mantenimiento de la vida en el planeta pese a la
irracionalidad política dominante.
Por eso mismo Anders es casi
monotemático: su obra se resume en una larga reflexión sobre las consecuencias
de la tecnología y, especialmente, sobre lo que significa para la humanidad la
existencia misma de la bomba atómica. Ese mundo ya sin ideología, que es
«fantasma y matriz» del presente y que se expresa –si es que se expresa– mediante
la televisión (que nos priva de la posibilidad de tener ninguna experiencia
inmediata del mundo) es lo que debe ser pensado. Y debe ser pensado porque es
el lugar real donde habitan los humanos, porque «la bomba no caerá solo
sobre los universitarios».
Asistimos hoy, en su opinión,
a una pérdida de libertad que no es sentida como tal porque la virtualidad (la
televisión en su momento) nos hace sentir que no necesitamos ya el mundo real. Se
crean fantasmas y nos los tomamos en serio. Por eso, porque son fantasmas, pura
realidad virtual, no podemos revelarnos eficazmente contra ellos. Nuestra
pasividad, alegre, divertida, autohipnótica es en realidad la forma que adopta
hoy la conciencia trágica. El hecho es que mediante lo audiovisual se «nos
roba la experiencia y la capacidad de la toma de posición» y ello nos deja
mucho más indefensos ante la amenaza del colapso nuclear y ecológico. «Mediante
la televisión es la no-verdad la que se realiza de forma triunfante. La
ideología se convierte en superflua por el hecho de que las no-verdades se han
vuelto reales». Hoy la gente copia las imágenes de la televisión o del cine
(«todo Johnny besa como Clark Gable», decía) y se convierten en «copia
de copia», dejando de entender lo que nos sucede. O prefiriendo no saberlo.
Su correspondencia con Claude
Eatherly, uno de los pilotos de los bombarderos que arrojaron la bomba atómica
sobre Hiroshima, es uno de los grandes alegatos pacifistas del pasado siglo. Entre
sus obras destacan LA OBSOLESCENCIA DEL HOMBRE (1º parte 1956, 2ª parte 1980,
edición en español València: Pretextos. 2011), CARTAS AL PILOTO DE HIROSHIMA
(1962) y NOSOTROS, LOS HIJOS DE EICHMANN (1964). En estos dos últimos libros se
reflexiona ácidamente sobre la pervivencia del totalitarismo en moldes
democráticos, pues:
«Lo
que ayer fue realidad, en la medida que sus presupuestos fundamentalmente no
han variado, es igualmente posible de nuevo hoy; que, pues, el tiempo de lo
monstruoso no haya sido más que un simple interregno.»
Entre los presupuestos que a
su parecer hicieron posible esas catástrofes que fueron los totalitarismos y
sus crímenes de masas (incluidas dos guerras mundiales), una de las dimensiones
básicas es el poder deshumanizador de la tecnología. Sin el esfuerzo de
pensarla resulta incomprensible todo el siglo XX, porque en este tiempo la barbarie
se ha unido a la potencia de la máquina. El 6 de agosto de 1945 sobre el cielo
de Hiroshima había empezado una nueva época de la humanidad, cuyas
consecuencias brutales arrastraremos por siglos. Así Anders escribe a Claude
Eatherly:
«Cuando
se ha perjudicado a un ser humano resulta difícil consolarse. Pero en su caso,
hay otra cosa. Usted tuvo la desgracia de haber apagado doscientas mil vidas.
¿Dónde se encontraría la potencia de sufrimiento correspondiente a doscientos
mil vidas apagadas? ¿Cómo arrepentirse de haber matado a doscientos mil seres
humanos? Sea el que sea el esfuerzo que usted haga, el dolor de ellos y vuestro
arrepentimiento nunca estará a la altura de este hecho.»
Anders denomina «vergüenza
prometeica» la transformación que se ha producido en la relación entre el
hombre y la técnica. El imperativo
categórico de esta época es nuevo: «Obra de tal manera que la máxima de tu
acción pueda coincidir con la del aparato del que formas o formarás parte».
En vista del perfeccionamiento técnico, y como consecuencia del aumento logrado
en la capacidad de las máquinas, el hombre mismo se ha vuelto obsoleto. Las
máquinas son de una precisión, de una rapidez y de una potencia tal que superan
con mucho las capacidades humanas: «el Prometeo de hoy se pregunta: ¿quién
soy yo ya?».
Ante la perfección de la tecnología «la vergüenza por la humillante
calidad de las cosas hechas por el ser humano», nos deja desarmados. Nos
avergüenza ‘devenir’, es decir, existir como humanos, en vez de haber sido
‘fabricados’ (eficaces). Nuestro cuerpo y nuestra mente son más débiles que los
de nuestras máquinas. La vergüenza del hombre proviene de que ha nacido «inter
faeces et urinam», es decir imperfectos, y no según la inmaculada
concepción de los ingenieros. Esta vergüenza se manifiesta en un deseo de
‘devenir máquinas’. Estéticamente se trata de dar al cuerpo la belleza de las cosas
fabricadas, —la apariencia esplendorosa e inmaculada de las cosas fabricadas.
Incluso la música y el baile, observa en LA OBSOLESCENCIA DEL HOMBRE, imita el
movimiento de una máquina (chumba-chumba).
San Agustín había considerado
que la herejía religiosa por excelencia consistía en «la confusión entre el Hacedor
y lo hecho», la adoración de la cosa creada [San Agustín había sido el tema de
la tesis de Arendt, por cierto]. Pero hoy esa confusión no revela la soberbia
de los humanos por su capacidad de crear sino, bien al contrario, su
humillación. Pues a los humanos les gustaría ser cosas, haber sido fabricados…
Como dice Anders en LA OBSOLESCENCIA DEL HOMBRE:
«La
vergüenza es un acto reflexivo que degenera en un estado de perturbación y
fracasa porque el ser humano, frente a una instancia de la que se aparta, en
ese acto se experimenta a sí mismo como algo que ‘él no es’, pero que ‘sin
embargo es’ de una manera inevitable.»
Nunca antes en la historia
ninguna civilización había hecho del desarraigo, del despilfarro y de la
obsolescencia su forma de vida cotidiana. Pero eso nos ha vuelto dependientes,
de manera que el hombre no es el sujeto autónomo de sus instrumentos. Y en
cualquier caso la situación es irreversible. Por eso no tiene demasiado sentido
la filosofía de Heidegger, que quería recuperar las raíces de la supuesta
‘buena’ vida anterior a la técnica. Anders, de hecho, fue tremendamente crítico
con su viejo maestro que le parece «pseudoconcreto». Y de quien dice que:
«practicaba una filosofía de las raíces que convierte a los seres humanos en
vegetales». Lo que necesitamos es una nueva antropología y no una ontología. Una
teoría del ser acaba siempre por construir una metafísica y lo que ahora
necesitamos no es eso, sino una nueva comprensión de la técnica. La técnica es
irreversible y ha superado ya el estatus de instrumento. Más bien designa un
mundo que condiciona de manera irremediable nuestras acciones. Nuestra vida
está hecha de máquinas producidas por otras máquinas que necesitan de más
máquinas para ser mantenidas, reparadas o recicladas. [Y usted que me lee por
Internet no sabe muy bien].
Las máquinas forman una red
(una megamáquina, por decirlo en términos de Mumford) que tiende a
desarrollarse por sí misma y el sujeto
deviene objeto en un mundo maquinal. La máquina obedece, pero lo hace
‘horriblemente’, pues desencadena toda una serie de procesos automáticos hasta
que el hombre pierde el control. La técnica se convierte en catástrofe —y con
la bomba atómica se convierte en catástrofe final porque la industria bélica
actúa como cualquiera otra, por paradójico que parezca:
«Puesto
que, efectivamente, le da el pan a cientos de miles de personas, y no solamente
pan sino casas, coches y vacaciones, puede incluso darse aires de defensora del
sentimiento de responsabilidad social.» LOS MUERTOS, DISCURSO SOBRE
LAS TRES GUERRA MUNDIALES (1965)
En esa situación ‘tener
miedo’ es, sencillamente, afirmarse como humano. La cobardía se convierte,
pues, en esperanza.
«Quienes
intentan persuadirnos de esto [quienes pretenden que no
debemos tener miedo] (sean personas competentes o no), lo único que
demuestran es su falta de competencia moral.
Así, una ética que pueda dar
razón de la situación de lo humano en una sociedad tecnológica debe pasar por
recuperar las emociones. Burlarse en nombre del racionalismo de la importancia
de lo ‘emocional’ equivale a no comprender qué está sucediendo hoy a los
humanos:
«Es
evidente que reaccionamos de una manera ‘emocional’, frente a la
catástrofe que nos amenaza, y no nos
avergonzamos de ello. Es de no
reaccionar así de lo que deberíamos sentir vergüenza. El que no reacciona así y
califica nuestra emoción de irracional, no sólo revela frialdad, sino
estupidez» TESIS 3 SOBRE CHERNÓBIL, 1986.
Pero es evidente también que
la mayoría de la gente no soporta vivir sin esperanza:
«El
hecho de que incluso hombres muy inteligentes y politizados no comprendan lo
que está pasando me ha desanimado a menudo. Con Ernst Bloch, por ejemplo, se
repetía una y otra vez una situación en la que él decía: “¡Günther, déjame en
paz con tu idea fija! ¡No puedo ni oír la palabra ‘Hiroshima’!” ¡Ernst Bloch! Y
yo le contestaba una y otra vez: “¿Cómo se puede seguir insistiendo en el
‘principio esperanza’ después de Auschwitz e Hiroshima? Me resulta enteramente
inconcebible”. A parte de que la esperanza no es ningún principio sino un
estado anímico e injustificado. Pero él no quiso bajarse del burro.»
LLÁMESE COBARDÍA A ESA ESPERANZA; Bilbao: Basatari, 1995, p.109.
Ese ha sido el signo trágico
del pensamiento de Anders. Entendió antes que nadie el significado del
biocontrol y la novedad absoluta que para la política significa el hecho de que
se pudiese continuar viviendo y gobernando con esquemas totalitarios bajo manto
democrático. Pero no halló oídos entre las gentes, porque como dejó escrito el
la segunda parte de LA OBSOLESCENCIA DEL SER HUMANO (1960):
«Los
seres humanos son adiestrados en la pasividad. Dado que estamos
acostumbrados a ver imágenes pero no a ser vistos por ellas; a escuchar a las
personas, pero no a ser escuchados por ellas, nos acostumbramos a una existencia
en la que se nos ha privado de una mitad de la humanidad. (…) Se nos roba hasta la posibilidad de
notar esta pérdida de libertad porque a nosotros la ‘servidumbre’ nos llega
a casa y se nos expone como producto de entretenimiento y como una comodidad.»
La insensibilidad ante el
Apocalipsis y ante el colapso ambiental han tenido la consecuencia que Anders
previó: lo han hecho inevitable. E inevitablemente con la crisis que se inició
en 2008 se ha vuelto a hablar de Anders, convertido tal vez en una ‘moda
cultural’. Hoy cada vez más gente se siente (con más o menos buenos motivos)
“contemporánea de los tiempos del fin”, por usar la expresión de Anders. La
obra del pesimista incorregible que fue Anders, muestra que la denuncia existió
aunque no quisimos escucharla. Cuando convivir con la catástrofe misma se
convierte en algo normal, la denuncia de Anders tiene algo de la dignidad de
los profetas. Pero su personaje favorito del Antiguo Testamento, no era ni
Moisés que liberaba al pueblo, ni Job que se autocompadecía, sino Noé que se
puso a construir un arca para salvar la vida aunque le tomasen por loco cuando
anunciaba el diluvio. Eso también nos da una pista.
PARA LEER MÁS: