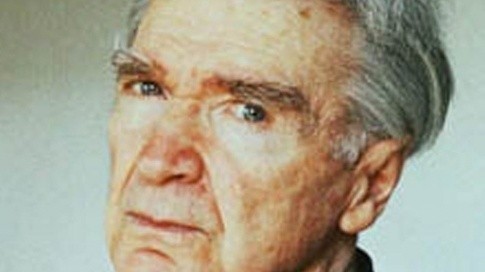
Quienes cumplimos veinte años en la segunda mitad de la década de 1970 y nos interesábamos por la filosofía en las Españas, conocemos al menos por encima la obra de Cioran porque en esa época, leerlo constituyó toda una moda e incluso los títulos de algunos de sus libros valían como una contraseña en ámbitos con vocación marginal. Cioran fue en aquellos años de formación un best-seller hispánico. Lo leímos, pues, al hispánico modo, de una manera apresurada y errónea, porque cometimos el error de creer a un hijo de notario de San Sebastián, que nos contó que se trataba de un anarquista muy moderno, de aquellos que en el inmediato postfranquismo se publicaron en alubión. Y que, todo hay que decirlo, se digirieron fatal y se olvidaron con la misma prisa. El final del franquismo, la década que va de 1973 a 1982, fue a la vez ilusionante e ilusa. Pero que nada era lo que parecía (empezando por el anarquismo y el socialismo), solo lo supimos mucho más tarde, cuando nada o casi nada tenía remedio.
La verdad es que Cioran poco tenía de anarquista y por lo menos a la mayoría, sus textos dejaron de interesarnos muy pronto. Desprendían ya entonces un desagradable tufo mesiánico, y repetían tópicos literarios que de por si eran viejos en tiempos del Barroco (el tedio, la muerte, Dios…), aunque resumidos de una forma elegante y casi simpática. Pese a no invitar para nada al arrepentimiento (pues no es la modernidad nada apta para arrepentirse), toda la obra de Cioran se hace muy previsible cuando has leído un par de libros.
Como dijo alguien, se puede ser optimista sobre el futuro del pesimismo por razones que tienen mucho que ver con la naturaleza humana. Es bien sabido que siempre y en todas partes, cualquier pesimista puede lograr serlo mucho más a poco que se esfuerce y cuente con la ayuda de algunos buenos amigos. En el caso de Cioran, muchos años de mal dormir en pensiones insufribles dieron para una filosofía con excesivas repeticiones formales. Incluso, en su insufrible monomanía, la tabarra antireligiosa tenía un punto que recordaba los argumentos Unamuno o Santa Teresa de Jesús en remozada versión atea. Aunque por lo menos por lo menos evitó la ordinariez de elogiar a Sade, lo cual no deja de ser todo un detalle por su parte. Nada conoce uno más religioso que la crítica a la religión en Sade, por cierto.
A finales de la década de 1980, cuando España quiso dejar de ser unamuniana y tópica para hacerse moderna por decreto (como si ‘hacer moderno al pueblo’ fuese una decisión que puede tomar un gobierno), el discurso de Cioran sonaba ya como un violín con una sola cuerda. Una y otra vez repetía la misma admonición, cansina, propia de individuos prematuramente envejecidos y amargados. Especializarse en elegías y en diatribas contra el mundo solo puede hacerse cum grano salis, porque al final los improperios se tornan excesivos en su misma redundancia. Así que cuando en 1995 el Alzheimer acabó con Cioran incluso nos pareció que el destino había cometido un acto de justicia poética: por decirlo a la brava, uno no puede pasarse toda la vida repitiendo el mismo discurso sin que eso afecte a las conexiones sinápticas. Luego, simplemente le olvidamos y pasó a ser pasto de citas indocumentadas, referencia bibliográfica de autodidactas ansiosos, y añoranza de anarquistas peruanos de salón.
En los años de 1970 ignorábamos que Cioran había sido un fascista en su Rumanía natal y no lo supimos hasta que lo reveló en 2002 el libro de Alexandra Laignel- Lavastine: Cioran, Eliade, Ionesco, l’oubli du fascisme. Cioran en 1936 escribía cosas como: «Evocar el vampirismo y la agresividad de los judíos significa subrayar una de sus trazos característicos, sin atenuar, si embargo, ni siquiera un poco el misterio de la naturaleza judaica». Sus textos políticos en rumano resultan simplemente brutales y, aunque los disfrazase bajo una máscara de escepticismo, nada hace suponer que más allá de las formalidades, hubiese cambiado de opinión a su llegada a Francia con una beca de estudios del Instituto francés de Bucarest en 1937. Algún malvado ha hecho circular que el reconocimiento público de Cioran tuvo mucho que ver con la necesidad de hacer olvidar el Mayo del 68 mediante el recurso a un pensador suficientemente marginal como para no provocar anticuerpos. Es un argumento demasiado conspirativo para ser cierto y, siendo justos, no hay ninguna prueba de ello. Ni siquiera está claro que Mayo del 68 necesitase de un filósofo para desinflarse. Pero, tal vez por casualidades de la vida, lo cierto es que el pensamiento desmovilizador de Cioran resultó de inestable ayuda para enterrar la revuelta del 68 en filosofía, más o menos como Schopenhauer, salvadas todas las distancias, había ayudado a cimentar intelectualmente la contrarrevolución en 1848.
El Cioran ya famoso, cuyas sentencias están reproducidas en un libro semioficial, (Conversaciones. Tusquets: Barcelona: 1996, reeditado en 2010) no mentía al declarar que si pudiese destruir el mundo, lo haría sin dudar. Y hay que tomarlo perfectamente en serio cuando afirmaba que: «escribo en lugar de golpearme». Cioran no cree siquiera que los hombres sean malos. Hay algo peor en la estirpe de los humanos: están malditos y no pueden escapar a su destino. Está realmente convencido de que jamás pueden tener reposo y, de que, sin lugar a dudas, tampoco lo merecen. La idea de la reflexión filosófica como destrucción de lo existente y la vinculación entre escritura y violencia es un tópico fascista y grandilocuente; inevitable tributo a una época.
Pero en sus libros, que es lo que al final nos queda, tanto pesimismo resulta poco creíble. Nadie que odiase seriamente la vida dedicaría tanto tiempo a escribir sobre ella. Las maldiciones cuando son reiterativas suenan huecas y por un mínimo de buena educación uno no debiera invocar la fatalidad, ni tan a menudo ni tan en vano. Por cierto que, cuando se ha tenido ocasión de ser espectador de la vida, ver cómo se lo montan de bien algunos lectores universitarios de Nietzsche y Cioran, ese tranquilo cinismo vulgar no puede dejar de producir una mezcla de admiración y sonrojo. Los universitarios cioranescos y sus acólitos becarios promocionan el pesimismo, practican la amargura cotidiana, dedican sus mejores armas a joder y a desanimar al prójimo y llegan a ser desagradables y mordaces a extremos, practican con esmero la desagradable tendencia humana a gaznar como cuervos de mal agüero, etc. Pero aunque odien la vida y (supuestamente) se odien a si mismos, no se suicidan jamás: siempre se las componen para que quienes se suiciden sean los otros. Y en velatorio de los inocentes ríen moviendo el bigotillo como ratas de cloaca. Es su forma de ejercer sino el fascismo cotidiano por lo menos su estupidez congénita.
Sin embargo, no creo que el peculiar fascismo rumano (la mezcla de fascismo y fatalismo a la que tan apegados están muchos intelectuales no necesariamente rumanos en el sentido geográfico de la palabra), sea un argumento especialmente significativo para obligarnos a olvidar a Cioran, como tampoco el nazismo es un impedimento para leer (o para dejar de leer) a los hermanos Jünger e incluso a Heidegger. De suyo, más que un pensador fascista, Cioran es un estudioso de la catástrofe. El fascismo (aunque sea rumano) supone alguna idea de redención, aunque sea siniestra. Pero, en opinión de Cioran, toda hipótesis de redención es directamente absurda. Lo suyo es la morbosa descripción de la catástrofe y una bastante ingenua opción por la retórica catastrofista, venga o no cuento. Si se lee sólo y exclusivamente como un catastrofista de los Cárpatos resulta incluso ilustrativo.
Filosóficamente hablando, Cioran comete un error argumentativo de principiante en la técnica argumentativa que se denomina ‘decisionismo’. El mismo error que cometió Unamuno, por cierto. El decisionismo consiste en la tendencia a responder ‘porqué sí’ cuando se debe argumentar, o si se prefiere es la tendencia a considerar que al final algo es como es sólo ‘porque yo lo sé’, o ‘porque necesito que sea así’. Se trata de la versión más sofisticada de la unilateralidad. Quien opta por el decisionismo, convierte la propia biografía (lo que uno ha sufrido, pobrecito uno,) en el único criterio valorativo, como si nadie más hubiese podido tener experiencias también valiosas pero en sentido perfectamente opuesto. Es el error de todos los moralistas de salón desde La Rochefoucauld: sus frases valen por el énfasis, no por el valor de verdad que muestran. En esos casos sólo el estilo literario puede salvar una obra, y eso es lo que salvó del olvido a Max Stirner, por ejemplo. O incluso al peor Nietzsche. Y hay que reconocer en Cioran un ‘gran estilo’ en mayúsculas.
El decisionismo conduce necesariamente, además, a la escritura fragmentaria; lo que, todo sea dicho, para Cioran jamás constituye un demérito (sino al contrario). Él mismo afirmó en una entrevista en Newsweek con Benjamin Ivry (1989): «He escrito aforismos por repulsión hacia todo. Estoy en las antípodas del profesor. Detesto explicar y, sobre todo, explicarme». Esa puede ser una opción personal (una especie de estética vital, particularmente útil para uso de individuos personalmente un poco bordes), pero en ningún caso es, en absoluto, una opción filosófica. De la misma manera, si uno no cree en el sentido de nada (opción cioranesca), no puede creer tampoco en el lenguaje y si es honesto sólo le queda la opción de callar.
Cioran fue interesante como psicólogo, como observador quisquilloso de lo que hay, pero se negó siempre a considerar ‘lo que puede haber’, las experiencias posibles y distintas que nos obligan a replantear las cosas o, por lo menos, a reconsiderarlas desde otro punto de vista. Tal vez ‘lo que pudo haber’ en su caso sólo era fascismo rumano. La historia desde su punto de vista no sólo consisten en un horror (algo supuestamente evidente para quien ha pasado por la experiencia de la Guerra Mundial) sino que directamente es un error. No solo porque es inexorable, sino porque sólo tiene una única lectura posible: la de la demencia y el absurdo. Y por sistema, Cioran se negó siempre a considerar otra posibilidad. Para él sólo existe «la vida sin objeto», título de un fragmento de su Breviario de podredumbre. Por eso, lo siento, amigos, no me gusta Cioran como filósofo. Aunque no negaré que, si su cháchara no fuese tan repetitiva como la de sus Conversaciones, me hubiese gustado conocer a don Emile, como persona, porque su vida me parece apasionante. No sé de tanta gente que pase la existencia huyendo con tanto éxito de si mismo.
Notas para un debate ‘Pro y Contra’ en el ATENEU BARCELONÈS con motivo del centenario del nacimiento de Emile CIORAN donde, como es obvio, el autor argumentaba en contra. – Texto traducido del catalán