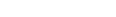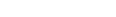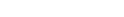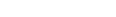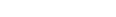CONstruir pueblo según el populismo de izquierdas
Ramon Alcoberro
Construir pueblo es el título de un diálogo publicado en 2015 entre el dirigente político de la organización española Podemos, Íñigo Errejón (Madrid, 1983), y la filósofa política Chantal Mouffe (Charleroi, Bélgica, 1943), que permite tal vez la aproximación más accesible a las tesis del populismo de izquierdas.
Dos conceptos destacan de forma muy clara en el pensamiento político de Mouffe: “antagonismo” y “hegemonía”. Para Mouffe: "El concepto de antagonismo es absolutamente central porque afirma que la negatividad es constitutiva y nunca puede ser superado.” (p. 13) Esa es una tesis central en la medida que opone la teoría de Mouffe a Habermas y a Rawls quienes, por su parte, han considerado la teoría política como un arte de construcción de consensos sociales. Para la tradición socialdemócrata la mejor forma de conseguir una situación más deseable para las clases populares consiste en hacer posible un consenso social inclusivo (un “win-win”). En cambio, para Mouffe –y para Ernesto Laclau, con quien ella construyó lo fundamental de su filosofía política–, el consenso es el error político que impide el progreso de las posiciones más vinculadas a las clases populares (es decir, a lo que para ella es “pueblo”). En el populismo “polis” (ciudad) y “polemos” (guerra) o “stasis” (discordia) están intrínsecamente unidos. Según Mouffe: “la idea de antagonismo también revela la existencia de conflictos para los que no existe solución racional”. Afirmar que no existe “solución racional” para un conflicto político es una tesis de raíz hobbesiana que aboca a una perpetua lucha de todos contra todos y que, en definitiva, llevaría a considerar que la democracia es estéril porque en política nunca queda nada decidido. Pero en todo caso es una tesis central del populismo.
Para Mouffe: “El otro concepto clave es el de hegemonía, porque pensar lo político como posibilidad siempre presente del antagonismo requiere admitir la falta de un fundamento último y reconocer la dimensión de indecibilidad y contingencia que impregna todo orden” (p. 13). Esta definición de hegemonía tiene muy poco que ver con Gramsci, pero en todo caso es la que está en uso en el populismo de izquierda. Para Gramsci, la hegemonía – primero cultural y luego política – es la condición de previa de la revolución. Para el populismo de Mouffe no existirá nunca una “ruptura total” en política. Lo que traducido a un lenguaje más claro es tanto como decir que la revolución no existirá nunca y el socialismo tampoco – una tesis claramente socialdemócrata, aunque eso no lo acepte Mouffe. A lo que aspira el populismo, como la socialdemocracia que teóricamente combate, pero con la que conceptualmente coincide, es a la “radicalización de la democracia” (p.14), cosa que para Mouffe significa crear las condiciones para que surja un movimiento social y una agitación de base que politice activamente el conjunto de la sociedad. Mouffe es consciente de que existen “una gran variedad de antagonismos y que todas esas luchas no pueden ser vistas simplemente como la expresión de la explotación capitalista” (p. 15). Para Mouffe, a diferencia del marxismo, ya no es adecuado referirse a “clases sociales” y, por eso mismo, usa el término “pueblo” (en el vocabulario de Podemos y otros grupos similares se habla de “los de abajo”). Mouffe cree en la “democracia pluralista” (p.25), pero de un modo bastante extraño esa democracia no es liberal, ni consensual. Ese es el problema más complejo de resolver desde una óptica populista, por cierto.
Un elemento muy básico en el pensamiento de Mouffe es la crítica a las teorías del consenso, que ella identifica con “un secuestro oligárquico de la democracia” (p.108). La democracia populista es partisana y no consensual. También para Errejón: “La democracia no es estar todos de acuerdo, sino construir los procedimientos y los mecanismos a partir de los cuales se puede dar una disputa infinita sobre los temas más diversos” (p. 30). Pero es obvio que una “disputa infinita” y de resolución imposible es, en todo caso, el origen de una guerra civil, no el de una buena vida. Para Mouffe: “Respecto a la cuestión ‘¿qué es lo político’, hay dos concepciones fundamentales: una que se puede llamar visión asociativa, en la cual lo político es un espacio de libertad y de deliberación pública donde se actúa en común, y la visión disociativa, en la que lo político es un espacio de poder, conflicto y antagonismo. Según se parte de una concepción disociativa o asociativa de lo político se van a plantear los problemas de manera diferente. Yo, evidentemente, me inscribo en la concepción disociativa” (pp. 30-31). Esa concepción es, obviamente, muy peligrosa porque sin un marco compartido de vida en común, no hay sociedad humana que pueda permanecer junta durante mucho tiempo.
La propuesta de Mouffe para resolver ese problema consiste en distinguir entre “lo político” (siempre antagónico) y “la política”, donde habría posibilidad de acuerdos claramente parciales y, en definitiva, puramente hipotéticos. Se quiera o no, esa solución es puramente retórica. Si todo depende de posiciones circunstanciales y cambiantes, de correlaciones de fuerza más o menos impuestas, no hay un “nosotros” que pueda ir más allá de lo circunstancial, ni se puede gestionar la convivencia con una mínima perspectiva histórica. La falta de acuerdo, o el acuerdo puramente cosmético y forzado, hace obviamente imposible la política, excepto si se entiende como una forma de guerra civil por otros medios, lo cual es absurdo. Ella misma reconoce que “En política hay una dimensión de antagonismo que es ineliminable, pero también se necesitan formas de consenso” (p. 34), pero el populismo no muestra cómo se suceden o se implican las fases de consenso, ni cuáles son los límites del tolerable disenso. Y sin un marco consensuado, que a Mouffe no le gusta, no se ve como se articulan los consenso (parciales) y los disensos (irrecuperables). Para Mouffe eso equivale a lo que Gramsci llamaba “guerra de posiciones”; pero en Gramsci esa “guerra” tenía una resolución y en el populismo de izquierdas no la hay. Tampoco hay en Mouffe una teoría de la tolerancia en política, pero sin tolerancia no parece que se pueda convivir en sociedades complejas.
Para Mouffe: “lo social siempre se construye a través de posiciones políticas” (p. 44) y “no puede haber una sociedad donde la posibilidad del antagonismo haya sido erradicada porque existe una negatividad radical, que nunca puede ser superada y que la sociedad es siempre dividida” (p.45). Esa es una tesis que tiene poco que ver con la tradición liberal que ve lo social como algo previo a lo político, ni tampoco con la tradición socialdemócrata que considera que pueden (y deben) existir proyectos colectivos capaces de involucrar a una gran mayoría social. Es empíricamente falsa la afirmación de Mouffe según la cual “En el caso del liberalismo no encuentras ni antagonismo ni identidades colectivas”. En el liberalismo sí hay antagonismo: quienes no aceptan la libertad se verán “obligados a ser libres”, según el conocido dictum de Rousseau y las identidades colectivas se construyen mediante la aceptación de una voluntad colectiva que se expresa mediante un contrato social (constitución). Pero esa incapacidad para entender que el liberalismo no es solo individualismo es un rasgo muy obvio del pensamiento populista.
El populismo de izquierda siente una extraña fascinación por el pensamiento de Carl Schmitt (fascinación que se encuentra también en Walter Benjamin). La distinción amigo/enemigo es central cuando se pretende actuar en política. Pero inevitablemente cuando alguien es “enemigo” se le acaba convirtiendo en no-persona. Mouffe considera que "yo parto de premisas schmittianas para llegar a un planteamiento opuesto al suyo respecto a la posibilidad de una democracia pluralista "(p.48). Sin embargo, la propuesta de Mouffe tiene un punto ingenuo: pretende distinguir entre “lo político” (ontológico) y “la política” (circunstancial y cambiante). No es fácil entender cómo se logra que un manzano dé peras, pero el peligro de guerracivilismo implícito en esa dualidad de comprensión de los movimientos sociales es obvio.
Para Mouffe: “lo social siempre se construye a través de posiciones políticas” (p. 44) y “no puede haber una sociedad donde la posibilidad del antagonismo haya sido erradicada porque existe una negatividad radical, que nunca puede ser superada y que la sociedad es siempre dividida” (p.45). Esa es una tesis que tiene poco que ver con la tradición liberal que ve lo social como algo previo a lo político, ni tampoco con la tradición socialdemócrata que considera que pueden (y deben) existir proyectos colectivos capaces de involucrar a una gran mayoría social. Es empíricamente falsa la afirmación de Mouffe según la cual “En el caso del liberalismo no encuentras ni antagonismo ni identidades colectivas”. En el liberalismo sí hay antagonismo: quienes no aceptan la libertad se verán “obligados a ser libres”, según el conocido dictum de Rousseau y las identidades colectivas se construyen mediante la aceptación de una voluntad colectiva que se expresa mediante un contrato social (constitución). Pero esa incapacidad para entender que el liberalismo no es solo individualismo es un rasgo muy obvio del pensamiento populista.
El populismo de izquierda siente una extraña fascinación por el pensamiento de Carl Schmitt (fascinación que se encuentra también en Walter Benjamin). La distinción amigo/enemigo es central cuando se pretende actuar en política. Pero inevitablemente cuando alguien es “enemigo” se le acaba convirtiendo en no-persona. Mouffe considera que yo parto de premisas schmittianas para llegar a un planteamiento opuesto al suyo respecto a la posibilidad de una democracia pluralista (p.48). Sin embargo, la propuesta de Mouffe tiene un punto ingenuo: pretende distinguir entre “lo político” (ontológico) y “la política” (circunstancial y cambiante). No es fácil entender cómo se logra que un manzano dé peras, pero el peligro de guerracivilismo implícito en esa dualidad de comprensión de los movimientos sociales es obvio.
El otro elemento derivado la distinción entre amigo/enemigo es la distinción entre, por una parte, un “antagonismo” irresoluble y eterno y por la otra el “agonismo”, que tiene lugar entre adversarios: “En este caso se trata de una forma sublimada de la relación antagónica en la cual los oponentes, aunque saben que no hay una solución racional a su conflicto y que nunca se van a poner de acuerdo, aceptan la legitimidad de los adversarios al defender su postura” (p.50). Para Mouffe toda identidad es relacional, “la afirmación de una diferencia es la precondición de la existencia de cualquier identidad” (p.51). Esa es una afirmación axiológica y ella misma acepta que no se puede probar. Poner siempre el acento en la diferencia tiene consecuencias complicadas y que no pueden obviarse. Evidentemente hay muchas formas de oposición entre grupos (de clase, religiosas, étnicas, sexuales y afectivas), pero cuando siempre se pone la diferencia como condición de la política es difícil ver cómo, a la vez, se logra “construir pueblo”, tarea que implicaría un trabajo tendente a disminuir las diferencias. Las “pasiones” en política las carga el diablo. Mouffe distingue dos relaciones distintas de nivel emocional: La pasión entre nosotros/ellos, implica un antagonismo irresoluble; siempre ha existido y existirá como fondo de lo político. Pero aquello a lo que se debe tender en política es a lo que ella denomina agonismo, es decir, a “un antagonismo entre enemigos que ha sido institucionalizado” (p.55). Que esa distinción sea forzada y que, en realidad las pasiones políticas actúen como si se tratase de pasiones futbolísticas (argentinas y de Boca Juniors, incluso) es algo bastante obvio y que ha sucedido en múltiples ocasiones pero que no parece importar demasiado al populismo de izquierdas. Mouffe lo dice en la conversación con Errejón: “Quiero insistir sobre el hecho de que el agonismo no elimina el antagonismo, sino que es una manera de sublimarlo. Pero está claro que siempre existe la posibilidad de que el antagonismo emerja de nuevo súbitamente. Nunca hay garantía, precisamente porque el agonismo no elimina el antagonismo” (p.55-56).
Para los populistas de izquierda: “Por supuesto, lo que necesita la política es que algo substancial esté en juego y que los ciudadanos tengan la posibilidad de escoger entre proyectos claramente distintos” (p.57) Esa posición radicalmente contraria al consenso y que identifica acuerdo con rendición (y/o traición) plantea, sin embargo, claros problemas. En primer lugar, en una democracia muchas de las cuestiones substanciales están resueltas ya a partir de acuerdos o consensos básicos, construidos a través de los tiempos y validados por experiencias comunitaria y compartidas (constituciones, etc.). Las democracias, por jóvenes que sean, se instauran en culturas que no nacieron ayer por la tarde y que arrastran unos atavismos muy profundos y con unas experiencias históricas que la acción política no puede olvidar. Además, muchas veces el consenso no es ninguna rendición, sino una obviedad impuesta por la lógica de un momento dado.
En sociedades democráticas avanzadas, donde los procedimientos formales están consolidados, lo habitual es que la mayoría de los partidos no presenten a su electorado propuestas incompatibles, o del todo distintas entre ellos, sino matices o disconformidades acerca de la oportunidad de tal o cual medida. Ocurre, sencillamente, que la sociedad no está polarizada y no demanda enfrentamientos radicales entre propuestas. ¿Eso hace de peor calidad la democracia? Parece muy discutible. Tal vez, al contrario, la refuerza. El populismo tiende a no utilizar la distinción entre derechas e izquierdas y a substituirlas por “democracia” versus “oligarquía” o “los de arriba” y “los de abajo” y similar. En palabras de Errejón: “… se trata de reconocer, primero, que las posiciones políticas no están dadas, que las identidades políticas no son estables, no hay nada de natural en que la gente se tenga que identificar entre la izquierda y la derecha; eso es histórica y geográficamente contingente” (p. 107). Si eso es así, si hay una gran cantidad de personas que están de acuerdo más o menos parcialmente con unos partidos y con otros a la vez, no se ve tampoco muy claro por qué un partido ganaría algo, a la larga, radicalizando posiciones en vez de buscando consensos, por parciales que sean.
En la construcción de un “nosotros” el populismo hace una defensa del patriotismo como sentimiento popular. Sobre la base de que, como sostiene Errejón, “hay una mayoría ciudadana relativamente transversal que se ha sentido estafada y no representada” (p. 109) tras la crisis del 2008 se trata de establecer un nuevo proyecto político de construcción nacional, de tipo popular. “Yo también creo que hay que construir una voluntad colectiva ciudadana, un pueblo”, dice Mouffe (p. 108). En abstracto esa es una posibilidad. Pero en España, donde la identidad castellana es racista hasta la médula, enfrentar “nosotros” a “los otros” es simplemente jugar con fuego. España es un estado construido desde el rechazo radical a toda diferencia (moros, judíos, protestantes y catalanes) y por eso el patriotismo democrático será inviable mientras los Países Catalanes no tengan derecho a la autodeterminación. Hablar de patriotismo español sin garantizar las libertades catalanas es solo una inocentada o una ocurrencia fascistoide.
Mouffe dice que: “Encuentro que es un problema real que en la izquierda haya generalmente una actitud muy negativa ante la idea misma del patriotismo como si solo pudiera manifestarse bajo formas reaccionarias” (p.60), pero no puede explicar ninguna experiencia progresista de patriotismo español que no haya acabado en el exilio en los últimos cuatrocientos años. El patriotismo español ha sido siempre la muerte de los catalanes y el odio hacia su lengua. Incluso el republicano Azaña escribió que estaba de acuerdo con la frase de Baldomero Espartero: "Por el bien de España, hay que bombardear Barcelona una vez cada 50 años". Concretamente en sus Memorias dice: "Una persona de mi conocimiento asegura que es una ley de la historia de España la necesidad de bombardear Barcelona cada 50 años. El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero sólido y cómodo. Ha valido para dos siglos". Y ese era el progresista, así que ni os cuento lo que opinaban los falangistas. Azaña ni siquiera tuvo una frase de consuelo, aunque en la Guerra Civil española, entre febrero de 1937 y enero de 1939, hubo 385 bombardeos aéreos sobre Catalunya, que causaron la muerte de 2.750 personas, heridas graves y muy graves a más de 7.000 y la destrucción de más de 1.800 edificios. Historia docet, y no parece que eso vaya a cambiar de pronto. Mouffe y Errejón olvidan lo que ya sabía Sartre cuando defendía el derecho de Argelia a la independencia: que hay un nacionalismo expansivo, imperial y militarista, y otro que es defensivo, antiimperialista, muy centrado en la defensa de la propia cultura y que resiste contra el expansionismo. Confundirlos, interesadamente o por ignorancia, produce monstruos en política.
No hay que ser muy sabio para entender por qué ambos, Errejón y Mouffe, prescinden de la distinción entre el patriotismo defensivo y el patriotismo imperial: el Estado español se ha construido mediante la expulsión de moros y judíos, el genocidio de los indios americanos y la negación de la identidad de los catalanes – y solo puede exhibir intentos continuados de ahogar las culturas y las lenguas no castellanas. La historia de España en la época moderna no es otra cosa que una sucesión de guerra civiles desde el siglo XVII, siempre con un doble contenido: antidemocrático y anticatalán. Ya se ha llegado tarde a “construir una narrativa nacional al servicio de las mayorías subalternas”, por usar la expresión de Íñigo Errejón (p.135). España desde el siglo XVII (1640) no se define contra un enemigo externo (¿Francia o Portugal?), sino contra un enemigo interno: los catalanes y su lengua. No estaría de más recordar que España jamás ha ganado una guerra en el extranjero desde hace cuatrocientos años y que, en esas condiciones, la construcción de una identidad común española ha resultado imposible. Y eso, que es una perfecta obviedad, Errejón y Mouffe prefieren callarlo.
Podemos como organización política ha decidido, incluso, obviar la experiencia y la bandera republicana que es la única que idealmente y en hipótesis algún día podría representar una España basada en el respeto a las diferencias, multinacional e inclusiva. Lo dice más claramente Errejón en el mismo texto: “Dudo mucho que la bandera tricolor de la Segunda república sirva para esa nueva identidad nacional-popular democrática (…) Esa es una bandera más bien de nostalgia” (p.135). Pues eso.
Materials per a un debat sobre populisme a l’Ateneu Barcelonès, març-abril 2019.