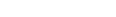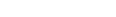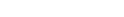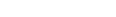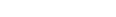NOTA SOBRE EL POPULISMO DE IZQUIERDA
Ramon Alcoberro
Aunque el populismo presenta muchos matices, algunos elementos centrales definen lo que en general se entiende por tal. Es populista una organización y/o una teoría política que divide el mundo de manera simplista entre las élites (supuestamente siempre parasitarias) y el pueblo (siempre bondadoso) como si tratara de dos mundos distintos (amigo/enemigo, en su versión fascista). Es populista quien alaga al pueblo para lograr su favor, haciéndole si es menester promesas incumplibles. Es populista quien usa técnicas de manipulación emocional y un lenguaje demagógico para divulgar su ideario y conquistar el poder.
“Pueblo” es un concepto que en la historia del pensamiento político se ha entendido, como mínimo, de tres maneras distintas: es la totalidad, el conjunto de miembros de una comunidad política (el cuerpo político al que refiere una Constitución); es también “la gente común” (muchas veces identificada como “los excluidos”, “los de abajo” o los oprimidos) y, finalmente, la palabra “pueblo” se usa también para describir la nación como un todo. El populismo vive, crece y se multiplica en la ambigüedad constitutiva del concepto “pueblo” y siempre se identifica con lo irredento. En todo caso, el populismo como teoría y/o como práctica política es profundamente moralista y no se entiende sino como enfrontado a “élite”, de la misma manera que “nosotros” (obviamente “los buenos”) es un a fuera de “ellos” (“los malos y perversos”). El concepto “pueblo” no tiene para los populistas un valor descriptivo sino valorativo, emotivo y profundamente moralizante, aunque eso último no les guste reconocerlo. El propio Laclau decía que “pueblo” (como “élite”) es un significante vacío, es decir un concepto que está como esperando que alguien (un movimiento social, un líder…) lo llene de significado.
Definir el populismo como teoría política resulta extraordinariamente difícil porque, por una parte, existen populismos que van desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda (ambas fascinadas por la oposición que estableció el pensador nazi Carl Schmitt entre amigo/enemigo). Además, el populismo bebe en fuentes políticas extremadamente pragmáticas que no han tenido empacho en contradecirse ni en echar mano de la demagogia más rastrera cuando han llegado al poder (el peronismo, por ejemplo). “Pueblo”, “nosotros” o “los de abajo” son y han sido siempre expresiones sumamente ambiguas. En democracias maduras, las apelaciones puramente instrumentales al “pueblo” resultan francamente empalagosas más allá de los días señalados como fiestas cívicas. Pero la retórica del “nosotros” ha sido inevitable en toda política y en cualquier tiempo porque la política se hace siempre para una comunidad y desde ella. El populismo más que una teoría es un instrumental retórico, tan inevitable en el día a día como conceptualmente escurridizo cuando se lo quiere presentar con un ropaje académico. Que Donald Trump y Bernie Sanders sean ambos populistas (uno a la derecha y otro a la izquierda) no hace más que complicar cualquier intento de clarificación conceptual. En los dos casos su discurso político manipula la frustración y el resentimiento de los ciudadanos ante la crisis del sistema liberal, pero lo hace de maneras muy diversas.
Jan-Wener Müller en ¿Qué es el populismo? (2016, ed. en español 2017. Ed. Grano de Sal, México, p. 33) ofrece una amplia descripción de lo que es la lógica populista:
Mi propuesta es que el populismo es una peculiar imaginación moralista de la política, una forma de percibir el mundo político que sitúa a un pueble moralmente puro y totalmente unido – pero ficticio, al fin y al cabo, como sostendré más adelante – en contra de las élites consideradas corruptas o moralmente inferiores de alguna otra forma. Ser crítico de las élites es una condición necesaria, más no suficiente, para calificar como populista (…) Además de ser antielitistas, los populistas son siempre antipluralistas: aseveran que ellos y solo ellos representan al pueblo (…); cuando gobiernan no reconocen a nadie como una oposición legítima. El principal postulado populista también implica que, para empezar, quien no apoye verdaderamente a los partidos populistas no podrá formar parte del pueblo auténtico.
En la reflexión que propone Mouffe, y en general en el populismo, “libertad” y “democracia” no son conceptos sinónimos – y en eso coinciden con las teorías republicanas. En la concepción populista de la política democracia es un procedimiento al servicio de las libertades y algunas libertades (las de tipo municipal en el Antiguo Régimen, las de algunos tipos de sindicalismo hoy) no han sido necesariamente democráticas, ni es necesario que lo sean. La democracia como forma de gobierno y la democracia como soberanía popular tampoco coinciden necesariamente. Finalmente, en el pensamiento populista no resulta estrictamente imprescindible profesar la concepción de la democracia como igualdad y, menos aún, identificarla con un procedimiento (electoral) o con la adhesión a algunos principios más o menos generales (los derechos humanos). De hecho, el populismo es asambleario casi siempre y cree que los derechos humanos son un producto retórico del malvado etnocentrismo blanco europeo y cristiano.
Como dijo Chantal Mouffe en una entrevista al diario argentino Página/12 (25 de noviembre de 2018): “El populismo no es una ideología, es una estrategia discursiva de construcción política. Es una construcción sobre la base de la frontera pueblo-oligarquía”. En la tesis populista lo que define a cualquier sistema político es establecer un “nosotros” (el pueblo) y defenderlo frente a un “ellos” (las oligarquías, pero a veces también los forasteros, etc.) Eso es lo que Mouffe denomina “la paradoja democrática”. En sus propias palabras: “la lógica democrática siempre implica la necesidad de trazar una línea divisoria entre ‘nosotros’ y ‘ellos’, entre aquellos que pertenecen al ‘demos’ y aquellos que se encuentran fuera de él” (La paradoja democrática; ed. es., p.21). Según Mouffe en la mencionada entrevista: “La gran diferencia entre populismo de izquierda y de derecha es cómo se construye ese pueblo porque el pueblo no es la población, no es un referente empírico, el pueblo es una construcción política”. Es aquí donde se halla el problema que históricamente han provocado los populismos al acentuar los problemas de división civil entre los ciudadanos. En la versión más benévola la distinción entre “ellos” y nosotros” es la que se establece entre los mercados por una parte y la ciudadanía por la otra. Pero hay otras distinciones posibles, bien conocidas, mucho más siniestras y con siniestro recuerdo histórico. Dicho bien y pronto: esa distinción entre “nosotros” y “ellos” es la tesis del pensador nazi Carl Schmitt, que le sirvió para justificar que los judíos y los gitanos debían ir a las cámaras de gas porque eren elementos extraños al buen pueblo alemán. Con esa lógica, España lleva desde el siglo XVII promocionando el genocidio lingüístico contra toda lengua no castellana y haciendo guerras civiles contra Catalunya (1640, 1714, las guerras carlistas, 1936 y octubre de 2017) porque los catalanes somos el “a fuera” de España. La democracia liberal es, para el populismo, solo uno de los modelos de democracia posibles. La democracia liberal resulta para muchos populistas tan solo un medio, un instrumente (un “dispositivo” dicen a veces). Basta leer a Mouffe para entender que en su opinión el consenso es el peor mal de las democracias porque todo lo que sirva para evitar el conflicto deja a las democracias, supuestamente “auténticas”, sin fundamento. Para Mouffe la democracia liberal ha provocado “un déficit democrático” al dejar de lado lo que para ella sería “la soberanía popular” y centrarse en aspectos formales o en una justificación más o menos retórica y abstracta de los derechos humanos.
El populismo considera la democracia como una expresión de la lucha (en su opinión eterna y políticamente estructural) entre un “nosotros” (el pueblo, “los de abajo”) y un “ellos” (los oligarcas, la minoría dominante) que como tal resulta inevitable y exige una especie de movilización perenne. Pero en ningún caso rechaza la democracia y, es más, considera un error haber entregado la bandera del liberalismo progresista a los sectores conservadores. Como escribió Carlos Fernández Liria, de la Universidad de Madrid, en su libro En defensa del populismo (2016): “Se trata, sencillamente, de reivindicar los derechos y las instituciones clásicas del pensamiento republicano, al mismo tiempo que se demuestra que son enteramente incompatibles con la dictadura de los mercados financieros en la que estamos sumidos. Ha sido un error del pensamiento progresista permitir que se desgajase el pensamiento progresista del XVIII del pensamiento revolucionario del XIX: “El negocio era bárbaro, desde luego. (…) el enemigo se apropiaba de Kant, Locke, Rousseau o Montesquieu y nosotros nos quedábamos con Stalin y Mao o con algunas lúdicas ocurrencias herederas del 68” (p. 127). Para el populismo de izquierda, el “ellos” no son ni la democracia, ni las instituciones del Estado liberal sino: “la dictadura de los mercados y los poderes financieros, para los que no hay ni ley ni patria” (p. 117-118) para decirlo en la encendida prosa de Fernández Liria.
La otra distinción básica en el populismo es la que se establece entre “lo” político – que siempre y eternamente será conflicto y “la” política – que siempre es cambiante y a veces admite acuerdos provisionales. De ahí, la valorización populista de la obra de Carl Schmitt. No hay consenso racional, ni normas deliberativas. Haciendo una particular adaptación de Wittgenstein, Mouffe ve la democracia no como una regla sino como un “juego de lenguaje” que se puede jugar de maneras diversas. La “descaminada búsqueda del consenso y la reconciliación” en política impediría que surjan las diferencias y es para el populismo de izquierda una de las causas de la crisis de lo político.
Según Mouffe (“Para un modelo agonístico de democracia” en La paradoja democrática, p. 109): “Sólo es posible producir individuos democráticos mediante la multiplicación de las instituciones, los discursos, las formas de vida que fomentan la identificación con los valores democráticos” y para ello el consenso es un peligro en la medida que siega la diversidad constitutiva de la democracia y la “normaliza” en formas estrictas. Así Mouffe cree que “lo político” (el antagonismo) no puede subordinarse jamás a “la política” (deliberativa, consensual) sin que sufra el pluralismo. “Lejos de poner en peligro la democracia, la confrontación agonística es su propia condición de existencia” (p.116).
Dice Errejón en Construir pueblo que el populismo de izquierda no puede “regalar a las fuerzas más reaccionarias la posibilidad de representar ellos una idea de país, un proyecto de patria fuerte” (p.60). Y dice Mouffe en este mismo libro que: “En vez de abandonar términos valiosos en la batalla política porque no os gusta la manera en que están utilizados ahora me parece que ustedes tendrían que pelear para resignificarlos. Es una parte importante de la lucha hegemónica de desarticulación-rearticulación” (p. 131).
El populismo rechaza el racionalismo en política y trabaja difundiendo sobre todo resentimiento emocional y otros sentimientos negativos que en épocas de crisis son relativamente fáciles de fomentar. Es peligroso mezclar elementos emocionales en política con agonismo y nacionalismo. Y especialmente es peligroso reivindicar el “nacionalismo español”; es decir, el de un país que desde el siglo XVII ha sufrido guerras civiles a cada poco, enfrentando siempre el centro y periferia peninsular, y donde la izquierda ha sido tan anticatalana y genocida como la derecha.
Materials per a un debat sobre populisme a l’Ateneu Barcelonès, març-abril 2019.