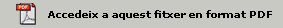«ROMANTICISMO» Y TOTALITARISMO
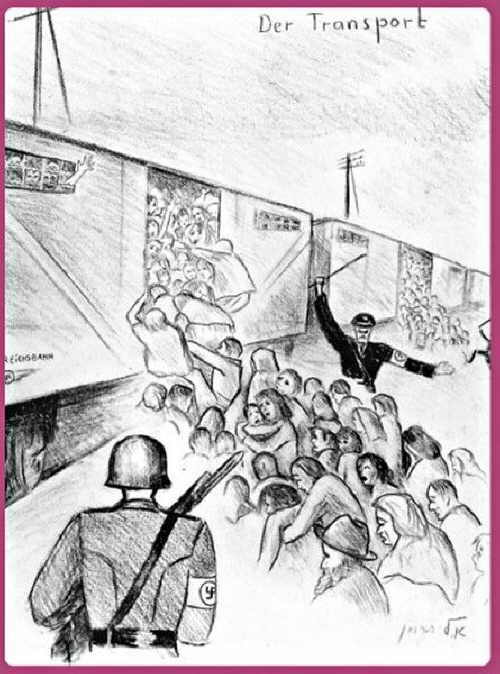
El fascismo y el nazismo han sido descritos, por lo menos en la tradición progresista, como formas «romanticismo». Es una acusación que formularon Isaiah Berlin y Eric Voegelin, y que vincula el romanticismo al nacionalismo y, por extensión, a la creación del mito germánico — y específicamente a la huella de Herder y a la construcción del concepto de ‘Volkstum’ (‘pueblo’, ‘nación’, ‘vida del pueblo’). El cap. 17 de la gran síntesis de Rüdiger Safranski: ROMANTICISMO. UNA ODISEA DEL ESPÍRITU ALEMÁN, Barcelona. TUSQUETS, 2009 (ed. original, 2007) plantea esta cuestión de forma directa.
Como en tantas otras cosas, conviene no olvidar que el nacionalsocialismo fue un movimiento, es decir, que coexisten en él, diversas orientaciones. Para Rosemberg, y en general, para los partidarios del «neopaganismo», el romanticismo fue más bien una forma ‘idealista’ del decadentismo. Lo fundamental era la raza. Y el romanticismo significaba una especie de elitismo. En palabras de Safranski: «Los ataques al Romanticismo histórico alcanzaron a veces tales niveles de acritud, que Goebbels protestó y recordó pragmáticamente que el Romanticismo pertenece, sin más, a la herencia cultural, a una herencia de la que el pueblo alemán puede sentirse ‘orgulloso’ también ante el extranjero. Tomó precauciones también frente a los expertos en el uso del pelvímetro, que exigían al Romanticismo una concepción del mundo basada en la biología racial. Desde su punto de vista esos conocimientos han de buscarse más bien en las ciencias competentes, y con el concepto romántico de pueblo no puede edificarse ningún Estado sobre una ideología racial». (pp. 317-318).
Para Goebbels se necesitaba un «Romanticismo de acero»; «un Romanticismo que no se esconde ante las durezas de la existencia, y no intenta escapar a lejanías azules, un Romanticismo que tiene el valor de enfrentarse a los problemas y de mirarles a los ojos, sin compasión, con firmeza y sin vacilar». (Discurso de Goebbels, 15 nov. 1933, citado por Safranski, p. 319). En definitiva, eso significaría unir romanticismo y técnica. Y era tanto como amputar de la teoría romántica su antiindustrialismo. Donde los románticos veían la industria como una forma de negar el alma del pueblo, el nazismo ve la técnica como una forma de desarrollarlo y hacerlo crecer. Así, Goebbels en la inauguración de una exposición de automóviles en 1939, repitió que: «Vivimos en una época que es a la vez romántica y de acero, que no ha perdido su profundidad de ánimo pero que, por otra parte, ha descubierto un nuevo Romanticismo en los resultados de las invenciones y de la técnica en la modernidad» (Safranski, p.320).
El romanticismo habría producido en Alemania un exceso de imágenes, de retórica y de emotivismo, acompañado de una absoluta falta de política, es decir, de capacidad para el cálculo, para el análisis frío. Safranski recuerda que ya Richard Wagner había escrito: «un hombre político me resulta repugnante» (p. 327).
Así algunos elementos del Romanticismo: la emotividad, el exceso de metáforas, la glorificación de la subjetividad, etc., acabarían por ser manipulados por la mitología nazi produciendo lo que Hannah Arendt denominó: «alianza entre chusma y élite». Se trataría de una especie de ‘autodivinización’ esteticista convertida en motor político (Voegelin y Benjamin defienden esta tesis). En palabras de Safranski, los románticos y el nazismo coinciden al creer que: «si la realidad no corresponde a mis representaciones, tanto peor para la realidad». Al substituir lo que es propio de la política — el análisis frío, la estrategia, el cálculo — por la emotividad, el Romanticismo habría ayudado a la emergencia del nazismo. Conceptos como el ‘Heimat’ [la tierra natal], el linaje, etc., son de obvia raíz romántica.
Es también significativo que el ministro nazi Albert Speer comentase a Joachim Fest que «Hitler era incapaz de pensar en términos de disyuntiva (…), siempre quería no uno y lo otro (…) Así nunca establecía prioridades» [Joaqchim Fest: CONVERSACIONES CON ALBERT SPEER- PREGUNTAS SIN RESPUESTA, Barcelona: Destino, p. 113]. Esa necesidad, profundamente romántica, de ‘tenerlo todo’ es, exactamente, lo contrario de la política que, si algo implica, es ir paso a paso, buscando lo posible y estableciendo prioridades.
Pero el nazismo incluye también una teoría sobre la decadencia, tan significativa como el romanticismo y que se construyó con materiales del darwinismo social más divulgativo y con gotas de filosofía nietzscheana. Es esa mezcla de darwinismo vulgar y de romanticismo lo que define de una manera más obvia el pensamiento nazi.