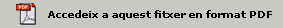HANNAH
ARENDT: UNA FILOSOFIA MORAL POLITICA
Salvador
Giner
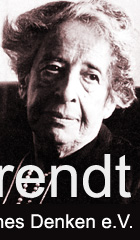
I
La ausencia de la filosofía moral pública
La tarea de reicorporar la filosofía moral al pensamiento
político tiene su punto de partida en la obra de Hannah
Arendt. Una pensadora que nunca compuso un tratado de filosofía
moral.
A lo largo de más de un siglo el progreso de las ciencias
sociales había hecho una considerable labor de zapa que
socavó los cimientos de toda filosofía política
uncida a una teoría ética. Ello no acaeció
solamente porque la ciencia social atacara de frente las aspiraciones
de la filosofía moral. Fue también fruto indirecto
del modo mismo con que un sector cada vez más visible de
tales ciencias prescindía de toda consideración
moral en sus análisis, cuando no afirmaba su absoluta indiferencia
ante la ética.
Sería erróneo asumir que toda la ciencia social
tomó una deriva amoral. Al contrario, la afirmación
de que las ciencias sociales, y especialmente la sociología,
se constituyeron como disciplinas amorales es gratuita. No cuesta
demasiado demostrar que una parte esencial de la ciencia social
se ha enfrentado con notables resultados a los problemas morales
de nuestro tiempo y hasta ha propuesto soluciones originales y
robustas. Pero aunque ello sea así , lo cierto es que la
percepción por parte de algunos pensadores –entre
los que se halla Arendt- es que la ciencia social consiste en
un ejercicio positivista, conductista y empiricista, ajeno a la
condición esencialmente moral de los seres humanos. Su
éxito mundano era el eco de la infausta victoria de una
mentalidad presuntamente científica, incapaz de comprender
nada de lo que realmente nos hace humanos, es decir, responsables.
Al cinismo ambiental que había de ganar gran número
de conciencias libres a partir de la Gran Guerra de 1914 pronto
se añadió una invasión del campo cognoscitivo
académico por todo un lenguaje sobre historia, economía,
política y cultura que hacía uso de una panoplia
conceptual científica, con toda su presunta neutralidad
ética. Era el suyo un idioma anónimo, en el que
‘fuerzas’, ‘vectores’, ‘factores’,
‘intereses clasistas’, y demás abstracciones
de técnica pretensión venían a suplantar
el vocabulario moral tradicional, propio de toda la historia del
pensamiento social. (Incluso el de quienes, como Schopenhauer
y Nietzsche, habían instalado en él un léxico
subversivo y perturbador.) El vaciamiento de toda carga moral
en el método y contenido de una parte sustancial de la
ciencia social, combinado con su notable aceptación académica
y periodística, dejaba en situación muy precaria
a aquella filosofía política que no supiera aliarse
con ella.
Para rematar el desastre, el lenguaje de la indignación
moral demagógica y atolondrada caía presa de las
ideologías más vulgares y, pronto, peligrosas. El
confinamiento del idioma moralista farisaico y maniqueo a las
ideologías –en su caso extremo, al fascismo y al
stalinismo- dejaba huérfano o ponía en peligro cualquier
discurso que escapara a sus vilezas. Y éste, por su parte,
se veía arrinconado por su otro flanco por aquellas ciencias
sociales que pretendían desasirse de toda tarea moral.
Así, la filosofía política de Maquiavelo
se degradaba en ciencia política; la concepción
de los sentimientos morales de Adam Smith degeneraba en econometría;
la preocupación por la liberación de la humanidad
propuesta por Karl Marx, se deteriorabla en sociografía
y encuestas demoscópicas. Atenazada entre la ideología
y la pseudociencia, perecía la filosofía política
laica, racional y éticamente ilustrada.
Así las cosas, no puede sorprender que Hannah Arendt aludiera
a las nuevas disciplinas y técnicas sociales con notable
frialdad o mal contenido desdén, al tiempo que arremetiera
sin miramiento alguno contra la tergiversación del pensamiento
politico a manos de las ideologías totalitarias. La originalidad
de su solución ante aquel doble asalto a la razón
estriba en que no se aferró a una tradición filosófica
determinada, como podría haber sido la continuación
de una filosofía social tradicional, sino que respondió
con el cultivo de una vía inusitada. Hannah Arendt restituyó
la fibra moral a la filosofía política mediante
una senda de innovación en la que se recogía de
la tradición el elemento de preocupación moral esencial
–la de la búsqueda de la buena sociedad, en su caso
a partir de Aristóteles y San Agustín- pero que
se manifestaba en una labor heterodoxa, impaciente e inclasificable.
Se componía ésta de un cultivo ensayístico
y erudito a la vez de la historia, el uso de ciertos conceptos
básicos de la sociología alemana, la afinidad con
algunas posicones de la fenomenología y el existencialismo,
la incursión en el periodismo y el amor casi voluptuoso
por el idioma. La ‘inclasificabilidad’ de la obra
que de ello resultó es ya legendaria.
Quienes en un primer momento intentaron descalificarla por ser
su autora deficiente historiadora, débil politóloga,
peor socióloga y notable ignorante de la economía,
por no mencionar a quienes la descontaron como filósofa,
han pasado a una oscuridad de la que nunca debían haber
intentado zafarse. No están los tiempos como para que,
quienes hablan de purezas disciplinares o, peor, predican la interdisciplanariedad
sin tener nada que decir, se permitan tales lindezas con la ingente
obra de Hannah Arendt.
Para entenderla hay que retener, por lo pronto, un elemento epistemológico
crucial, que parte a no dudarlo de su época y sus maestros
–Husserl sobre todo- que es el de su permanente punto de
arranque. Trate de lo que trate, Arendt parte de los hechos, las
cosas, los acontecimientos. Nunca de una teoría previa
general. Es un método al que alguien llamó fenomenológico.
(Ella, con reservas aceptó que se la tuviera por miembro
de esa escuela, por lo menos en una ocasión .) Fue ese
el criterio, más que método, que le permitió
llegar a conclusiones tan obvias –que sacarían a
la sazón de sus casillas a tirios y troyanos- como la de
que la situación totalitaria es la base del totalitarismo
–sea este nazi o bolchevique, o de otra suerte imaginable,
tal vez futura- al margen de cuáles sean las diferencias
entre ellos, o el contenido de sus ideologías hostiles.
Para Arendt, uno parte del campo de concentración, de la
policía secreta, de la persecución política,
y construye luego su teoría, sus hipótesis y sus
explicaciones.
La teoría debe serlo ex post facto. Predica con el ejemplo:
no parte de una teoría –la del imperialismo capitalista
y nacionalista o la del anarquismo libertario- para comprobar
luego cómo se comportan sus representantes o cómo
funcionan sus instituciones, sino al revés. Lo crucial
es el fenómeno a captar, entender y explicar. Cuando se
le identifica en otro tiempo y lugar, se hace posible la generalización,
con lo cual se soslaya toda fragmentación de la realidad.
Aunque lleve nombres diversos en lugares y tiempos diferentes.
Es eso lo que permite afirmar sin rodeos que fascismo y stalinismo
‘son lo mismo’ al tiempo que nadie niegue que sean
tan diferentes emtre sí en no pocos sentidos.
Se suele olvidar que Arendt extendió ese criterio a procesos
históricos que no eran ni fascistas ni stalinistas. No
estaba obsesionada por ellos. Hay una larga sección en
los Orígenes del Totalitarismo dedicada a una evaluación
del imperialismo liberal y capitalista a lo largo del siglo XIX
. Ni la izquierda más antiimperialista de la época
supo expresar con mejor tino los desafueros y maldades de la aventura
colonial europea. Su minucioso cuestionamiento del sionismo en
el momento en que más incómodo era ponerlo en práctica,
y más aún para una hebrea perseguida como ella,
es otro ejemplo de la amplitud de sus preocupaciones.
Mi alusión a su inclusión de la idea de sociedad
buena en el contenido de su obra como filósofa política
tiene también otra implicación. Su filosofía
moral es pública. La ética moderna había
derivado en muchos países hacia un análisis de los
dilemas morales individuales y la buena conducta de las personas.
Esta loable empresa a la que la escolástica de la filosofía
analítica contemporánea ha dedicado tantos y refinados
desvelos ha topado siempre con ciertas dificultades, que no ha
logrado superar tras más de un siglo de esfuerzos denodados.
No es la menor menor de ellas el hecho bruto de que la mayor parte
de los seres humanos sepa con prontitud si un robo es un robo,
una mentira una mentira y una traición una traición.
No les hace falta ser catedráticos del ramo para identificar
la falsía, la buena fe, la mala, la lealtad, la deslealtad
y demás aspectos de la vida moral o inmoral de las gentes.
No sostengo con ello que no valga la pena elaborar una teoría
ética del comportamiento individual y de sus aporías,
ni que la filosofía deba abstenerse de construir los códigos
éticos laicos que convendría poner en práctica
. Los dioses me libren de dar tales consejas.
Lo que sí pienso es que, a partir de Arendt, una filosofía
práctica que concentre sus esfuerzos sobre la urdimbre
moral de la modernidad y que identifique el deber ser de nuestro
orden cívico, político y económico tiene
mayores posibilidades de aportar algo en el terreno moral a nuestra
vida común que otras vías, más orientadas
hacia lo subjetivo e individual. (Vida común, no solamente
en común, es una noción clave en Arendt.) Los dilemas
morales del individuo tendrán su consolación por
la filosofía, por decirlo con Boecio, pero los descalabros
de la vida social, las carencias de la democracia, los estragos
de la injusticia, o la historia de nuestra barbarie tal vez puedan
hallar algún remedio en una filosofía práctica
pública, o de la vida común. En la restauración
de la moral a la filosofía política, que es lo que
logró con singular tino Hannah Arendt. Aunque en ello se
encontró, a la sazón, prácticamente sola.
La recuperación de la preocupación por la ética
societaria tanto en la filosofía política como en
la teoría social ya es hoy un hecho consumado y uno de
los acontecimientos intelectuales más considerables de
los últimos decenios . Aunque no siempre sus representantes
sigan las huellas de Hannah Arendt o compartan sus posiciones,
difícil será que en la historia de las ideas no
aparezca su obra como el momento inicial, el de ‘natalidad’
-por decirlo en estricto lenguaje arendtiano- de esa feliz reinstauración.
II
Mal radical, mal banal
Una corriente evaluadora del pensamiento de Arendt asume que la
pensadora fue evolucionando desde una posición en la que
dedicó su atención al análisis del mal absoluto
o radical de la modernidad –el terror totalitario- para
ir después descubriendo otra suerte de mal, el banal, el
rutinario, ignorante e irresponsable, vinculado a él, pero
distinto. Este último sería la más refinada
manifestación de la barbarie moderna . No es ése
el caso. En la obra de Arendt no hay migración de una a
otra posición. Tampoco hay conexión íntima,
contra toda apariencia, de la noción kantiana de ‘mal
radical’ con la arendtiana de igual nombre, cosa que puede
entenderse cuando recordamos que a Hannah Arendt no le interesaba
la filosofía política y moral de Kant.
Aunque sus tesis sobre la banalidad del mal político totalitario
no vieron la luz hasta la publicación de sus artículos
periodísticos en el New Yorker sobre el juicio del genocida
Adolf Eichmann en Israel, toda la argumentación sobre la
aplicación rutinaria y anónima del mal en los regímenes
despóticos modernos se halla ya en Los orígenes.
Estamos pues ante una concepción unitaria y simultánea
del mal que, según Arendt, posee dos dimensiones, la del
mal radical y la del banal. Éste último es la expresión
cotidiana, funcionaril, mecánica –la aplicación
racionalizada y burocrática de lo irracional- que mana
directamente de una maldad radical. Entre ambos hay, a lo sumo,
un cambio de acento.
Lo esencial en todo esto para lo que intento expresar es que hay
en Arendt una reinstauración del mal en el núcleo
del pensamiento moral y político. El creciente descrédito
del pecado durante los tiempos modernos constituye la raíz
de la desaparición del mal y de la maldad del discurso
moral filosófico. (Nunca, naturalmente, del meramente ideológico,
en el que la identificación y demonización del enemigo
es esencial para su existencia.) No es éste el lugar para
describir las harto conocidas causas de la muerte de Satán
en el pensamiento laico occidental, con ramificaciones hoy, en
el religioso, puesto que hasta las mismísimas iglesias
se encuentran incómodas ante Belzebú y demás
espíritus malignos, otrora tan prominentes en su mitología.
Por su parte, en el mundo de la ciencia hay aún menos lugar
para el demonio que para los dioses. Restaurar el mal –radical,
banal o de otra índole- en la esfera del discurso filosófico
moral sin caer en el oscurantismo ni en la fe sobrenatural tenía
que ser por fuerza una proeza intelectual. La que llevó
a cabo Hannah Arendt.
Esta se consolida, en su caso, mediante la eliminación
paradójica de toda maldad por parte del sujeto. La insistencia
de los magistrados que juzgaban a Eichmann en considerarlo culpable,
es decir, responsable según su conciencia, según
la tradición más acrisolada de la jurisprudencia
occidental, era el mayor yerro de todo el proceso, según
Arendt. El hecho esencial era que Eichmann no pensaba. Cumplía.
Al igual que, más tarde, cumplirían los torturadores
que en la Argentina u otros países víctimas de dictaduras,
alegaban ‘obediencia debida’ para cometer sus tropelías.
El funcionario de la muerte Adolf Eichmann, era un probo ejecutor.
La producción industrial de la muerte y la racionalización
(en el sentido de productividad maximizada) de la desolación
y la inhumanidad eran también lo que banalizaba el mal.
Eichmann era sin duda un ser abyecto y un pobre hombre, bastante
inteligente para ciertas cosas, y no muy brillante para otras,
salvo en su minuciosidad destructiva y metódica, pero no
era el monstruo de maldad que los jueces imaginaban. El argumento
ha sido repetido demasiadas veces y más elocuentemente
(sobre todo por la propia Arendt) para merecer mayor desarrollo
aquí. Lo que interesa es evocar el hecho de la entrada
del mal –en sus dos dimensiones, la radical y la banalizada,
moderna- en la teoría política.
Si bien ese paso entraña, como señalo, un replantemiento
de la filosofía política contemporánea, transformándola
en filosofía política moral (o moral política),
el gran avance esconde una dificultad difícil de soslayar.
Como categoría que se preste a una argumentación
rigurosa en teoría política, la del mal, con todo
y con ser necesaria en principio, es huidiza. Invita a que los
pensadores de la política, la libertad y la responsabilidad
(o de las tres cosas a la vez, pues suelen ir juntas) sigan esquivando
su uso.
Mas una cosa es que no estemos aún en condiciones de elaborar
una noción teórica y argumentativamente viable del
mal, y otra, que podamos prescindir de esa noción. La teoría
social ha logrado habérselas con nociones que nadie hubiera
pensado capaces de entrar convincentemente en ella, y que son
hoy esenciales. Pienso en el concepto de ‘carisma’,
entre otros, que ocupa ya el lugar que le corresponde, y no sólo
en el análisis de las creencias religiosas y los movimientos
religiosos, sino también en los políticos. De éste
último campo, el del carisma político, se ha extendido
hoy a la sociología de la cultura y de la comunicación.
En él sus varias ramificaciones –la fama, la popularidad,
el aura de la celebridad y el atractivo publicitario manufacturado-
son ya hasta material en peligro de trivialización.
La cuestión filosóficopolítica del mal es
hoy una cuestión abierta, que de no resolverse podria convertirse
en una quaestio disputata endémica. Una cuestión
no resuelta o irresoluble, que obligaría a la teoría
política a seguir su triste camino utilitarista –el
militante antiiutilitarismo de Hannah Arendt habría resultado
inútil- sin poder explicar la vida de los hombres en términos
trágicos de responsabilidad, racionalidad y libertad. Si
bien sabemos, por un lado, que la maldad –radical y banal-
debería ser componente de una teoría moral de la
política, por otra sabemos también que son nociones
aún prácticamente intratables, incómodas
como mínimo. Y a la vez, desde esa perspectiva –que
es forzosamente laica y racional- imprescindibles. No podemos
confinar el mal a los pronunciamientos de los ideólogos
y los demagogos, sean éstos guías iluminados de
sectas fanáticas y terroristas o presidentes de gobiernos
democráticos e imperiales, dispuestos a la devastar el
mundo en nombre del Todopoderoso y en contra de Satán.
La situación no es halagüeña, ni en el mundo
real, por así decirlo, ni en el de producción teórica
de la moral política.
III
Revolución y pluralidad
No estoy en condiciones para salir del atolladero teórico.
Siento la desazón de quien invoca una necesidad intelectual
a sabiendas de que no tiene la fórmula para satisfacerla
convincentemente. Sin embargo, tengo para mí que el análisis
del modo con el que Hannah Arendt se enfrentó con asunto
tan definitorio para nuestro tiempo como es la revolución
puede darnos algunas indicaciones de cuál podría
ser la senda a seguir para incorporar el mal en la filosofía
política.
Hannah Arendt se adentró en un terreno en el que, precisamente,
hay excelente material sociológico acumulado, hasta tal
punto que hoy en día es posible elaborar una interpretación
asaz satisfactoria de los procesos revolucionarios en el mundo
moderno, si bien una parte señalada de lo aportado sea
posterior a su ensayo De la revolución, que publicó
en 1961.
Característicamente, De la revolución soslaya algunas
de las buenas interpretaciones sociológicas sobre las causas
de la revolución ya conocidas a la sazón, para adentrarse
en la que es para su autora la cuestión esencial: la del
establecimiento del reino de la libertad por parte de ciudadanos
responsables. No era siempre ésa la preocupación
de los sociólogos de la revolución. (Lo ha sido,
eso sí, después.) No deja de llamar la atención,
empero, que uno de los más brillantes, sino el más
original de todos ellos, Alexis de Tocqueville, ocupe un lugar
central en el análisis arendtiano. A pesar de su deuda
con Tocqueville Arendt soslaya la descripción de la concatenación
de causas y acontecimientos revolucionarios para concentrarse
exclusivamente en la constitución y textura de ese novus
ordo saeculorum que quisieron establecer, por vez primera en el
mundo , las revoluciones norteamericana y francesa.
De la revolución puede interpretarse correctamente como
explicación de dos modos de concebir ese novus ordo, como
evaluación de dos vías muy distintas de hacerlo
realidad entre los hombres. Cabe entender también ese ensayo
como continuación, sin fisuras, de la obra sustancial inmediatamente
anterior de Hannah Arendt, La condición humana. Ésta
perspectiva es más interesante que la de considerar su
estudio sobre la revolución como obra relativamente aislada.
Así, en la taxonomía del comportamiento humano que
establece La condición según los tres niveles de
conducta -la labor o trabajo (labor, en el inglés nortemericano
original), obra (work) y acción (action) - la última
categoría posee un conjunto de características que
la hacen distinta de las otras dos. La acción es particularmente
política. Si por un lado el trabajo (del latín tripalium,
una tortura para esclavos castigados) nos acerca a lo biológico
y a la mera faena de vivir, sobrevivir y ganar el sustento, por
otro, la obra nos aproxima a la artesanía, al buen oficio,
al arte y al artificio, a la construcción. (Decimos de
una casa que es una obra, o de una escultura o pieza musical,
que son obras de arte, como decimos también de la labor
de un profesional: ‘es su obra’; o de algunos efectos
de la vida moral: ‘una obra de caridad’.) La acción,
en cambio, es interacción pública de seres libres
en su elaboración conjunta de la vida común. Esta,
en sociedades ‘avanzadas’ –como lo era la de
Atenas tras Solón, o las occidentales en las puertas de
la modernidad- posee necesariamente una dimensión pública.
Al homo faber capaz de crear su obra, se superpone en ellas, sin
obliterar estadios anteriores, el hombre de la vita activa, responsable,
solidario, en conversación permanente con los demás,
y con ellos dispuesto a consolidar una vida en res publica, la
única adecuada a la acción. Las otras formas de
actividad –el trabajo y la obra- sobreviven y hasta medran
bajo tiranías y dominaciones de toda suerte, pero la vita
activa sólo florece en la república.
Esto es, naturalmente, menos que un resumen de lo que propone
La condición humana. Es una mera evocación. Para
el propósito de la presente reflexión, que es habérnoslas
con la cuestión del mal, lo conveniente es subrayar que
Arendt descubre una relación directa entre vida activa
y vida pública, y entre éstas y la textura republicana
de la politeya. Ésta no se identifica con la naturaleza
democrática del orden político: para Arendt la democracia
entraña el reino de las mayorías, la imposición
–a veces legítima- de los representantes de las mayorías,
que suelen ser una minoría y hasta una oligarquía
‘democrática’ . Lo que cuenta decisivamente
en la república, en cambio, es la capacidad de decisión
mediante la deliberación, la consideración sosegada
y el debate públicos de los asuntos del mundo común
o compartido, de la politeya.
Con ese criterio los veredictos que deban pronunciarse sobre las
dos revoluciones seminales de la modernidad, la yanqui y la francesa,
tienen que ser forzosamente distintos. Lo esencial desde perspectivas
diferentes a la suya podría ser averiguar en qué
medida cada revolución emancipó a la ciudadanía
de su servidumbres feudales, o de obediencia al monarca absoluto,
o cómo permitió que cada cual entrara en la liza
de la concurrencia individualista sin más ingerencia estatal
que la necesaria para proteger el fomento de los intereses individuales
o corporativos. Desde la perspectiva de Arendt, sin embargo, lo
decisivo es determinar en qué sentido una u otra revolución
creó las condiciones para que la ciudadanía persiguiera
una vita activa propia de seres libres y responsables, una vida
que entiende la participación en la cosa pública
como manifestación, paradójicamente de la autonomía
del ciudadano. En la vida tribal no se participa, se es elemento
del todo. En el otro extemo, en una sociedad hipermoderna carente
auténtica ciudadanía, tampoco se participa, porque
se es público, o consumidor, o presa de la publicidad y
la propaganda. En contraste con esas situaciones límite,
el ciudadano autónomo es el que consciente y voluntariamente,
participa.
La simpatía de Hannah Arendt por la solución norteamericana
–la republicana jeffersoniana, para ser más precisos-
se basa en ese criterio. No atiende -¿menester es decirlo?-
a la transformación ulterior de los Estados Unidos en potencia
mundial hegemónica apoyada en un potente capitalismo industrial
sin precedentes. Sin idealizar indebidamente el tejido civico
yanqui del momento prerrevolucionario y del revolucionario, Arendt
detecta, siguiendo la huella de Tocqueville, un grado de autodeterminación
ciudadana de la vida común, de participación activa
en lo público, que no encuentra parangón en la Francia
de la época. La oleada revolucionaria francesa entrañó
una intervención emocional de las turbas y un frenesí
de comités y comisiones de conspiradores que desembocó
con extraordinaria celeridad en el Terror. La República
de Robespierre degeneró pronto en la negación de
todo republicanismo cívico. (Aunque éste fuera proclamado
a los cuatro vientos.) La acción propia de la vita activa
llevó allí a la inacción, al temor político,
a la proclamación huera de la vertu patriotique del ciudadano
y a la entronización oficial del maniqueísmo. La
idolización de un emperador belicoso y endiosado, un general
trepador, fue el final de esa historia.
La revolución francesa condujo, con su homogeneización
de una ciudadanía convertida en masa –como lo sería
en mucha mayor medida más tarde bajo el totalitarismo del
siglo XX- a una anulación del hecho fundamental de toda
politeya de gentes libres: la pluralidad de los humanos. La razón
esencial de la existencia de los seres humanos como animales políticos
–capaces de acción- no es que pertenezcan a una especie
de simios superiores dotados de razonamiento. Es que son esencialmente
diferentes entre sí. Los seres iguales no necesitan discernir,
debatir, juzgar y actuar según tales criterios. La diferencia
entre nosotros es lo que nos obliga a que tengamos que ponernos
de acuerdo. Si no nos pone de acuerdo un tirano o el dominio del
señor, tenemos que pensar. Pensar, esto es, sin anularnos
los unos a los otros. Recuérdese, Eichmann no pensaba,
por eso podía aniquilar inocentes a mansalva pero con miramientos,
es decir, con miramientos a la ley nazi, que le obligaba a no
tenerlos ante nada ni nadie: gitano, republicano español,
hebreo, o demócrata de cualquier país europeo, empezando
por Alemania.
Cultivamos la vita activa porque somos distintos. Los semejantes
en todo no necesitan elaborar un espacio común público.
Viven sumergidos en su tribu y tradición. O en el adocenamiento
de la socidad ultramoderna. En ambos casos, no hay conversación.
La condición dialógica es la propia de la vita activa.
El pensamiento, incluso el filosófico, surge de la conversación.
Los diálogos ‘socráticos’ de Platón
eran algo más que una estratagema para presentar el pensamiento.
Entrañaban un reconocimiento del hecho seminal al que Arendt
atribuye el origen de lo político en libertad: la pluralidad
humana.
Me acerco ahora a la cuestión del mal: la revolución
construida sobre un fundamento ideológico rígido,
que subordina y anula la autonomía de la sociedad civil,
engendra una afirmación dogmática del bien –de
la virtud pseudorrepublicana proclamada constantemente por Robespierre-
que no sólo permite sino que fomenta, exige, el funcionamiento
sistemático, rutinario, del miedo político: el terror.
De la guillotina francesa al gulag stalinista hay un hilo conductor
sin solución de continuidad.
Desde una perspectiva arendtiana, y según una posible interpretación,
en ningún lugar explícita en su obra , el mal, en
la modernidad democrática, es la anulación del pensamiento
crítico de la ciudadanía por medio de la rutinización
de su vida y la producción industrial (hoy, mediática)
de sus sentimientos, percepciones y pensamiento.
Sin evocar la larga sombra de Max Weber, Hannah Arendt explora
y explica la gran paradoja de la revolución monolítica:
la de su rápida degeneración en su propio contrario,
a través de su tergiversación del bien (el novus
ordo saeculorum) en mal, la destrucción de la autonomía
de la sociedad civil y la libertad individual. La obsesión
de aquel sabio sociólogo fue la de desvelar el enigma de
la transformación de los procesos históricos liberadores
y creativos en sus contrarios: del evangelio de San Mateo a la
Santa Inquisición, de la individualismo liberal a la burocracia
inmisericorde. Podríamos añadir, del comunismo libertario
a la degradación del bolchevismo en terror policial . Si
más tarde el Maoismo –y su terrorífica ‘revolución
cultural- y Pol Pot no hubieran ocurrido habría cabido
la posibilidad de confinar estas nociones, a la vez weberianas
y arendtianas, a un episodio del pensamiento político mora.
Tendría entonces solamente interés histórico.
No ha sido así. No puede ser así.
IV
El
republicanismo cívico
Toda república es democrática, pero no toda democracia
es republicana . El desvelo de Hannah Arendt por mantener una
distinción nítida entre república y democracia
le permitió identificar en ésta última un
potencial para la demagogia, la manipulación de la ciudadanía
–por seducción, propaganda o distracción consumista-
y la degradación del hombre libre en hombre masa que la
llevaron a constituirse en una pensadora enraizada en la tradición
filosófica del republicanismo. Era ésta en aquel
entonces una corriente minoritaria y casi olvidada, aunque hstóricamente
poderosa . Fue recuperada, tras la aportación de Arendt,
para la filosofía política de fines del siglo XX
y principios del XXI. No obstante, no todos su representantes
de hoy se reconocen en deuda directa con nuestra pensadora. Habrá
que suponer que la preocupación por desentrañar
la sabiduría de Tucídides, Cicerón, Maquiavelo
y hasta Tocqueville o los fundadores de la república yanqui
no les deja mucho lugar para atender a la mayor pensadora política
del siglo recientemente fenecido.
La única tradición filosófica a la que Hannah
Arendt pertenece de lleno es a la republicana. No hay texto evaluador
de su aportación que no subraye su vinculación cualificada
o ambigua a ésta o aquella corriente. Los observadores
suelen indicar que Arendt es ‘bastante’ existencialista,
‘algo’ o hasta ‘muy’ fenomenóloga,
de izquierda pero de derecha, sionista pero antisionista, universalista
pero relativista, y así sucesivemente. Siempre hay quien
piense que vale la pena entretenerse en averiguar si son galgos
o si son podencos. Arendt es presa ideal para tales exploradores
del sexo angélico. De lo que no cabe duda es que es republicana
. Es la gran pensadora republicana del siglo XX.
Si lo hubiera sido de otra época, como un Tocqueville lo
fue en la anterior centuria, su republicanismo no hubiera necesitado
de ciertas precisiones, como la elemental, señalada espero
que diáfanamente más arriba, que la filosofía
política republicana contemporánea posee, por lo
pronto, dos sendas que conducen a universos opuestos. La una,
la de Maximilien Robespierre, lleva a su propia destrucción
y a la pronta voladura de la democracia y la libertad, en nombre
de ambas cosas a la vez. La otra senda, la del republicanismo
cívico –que no debería poseer epíteto
alguno- es compatible con algunos aspectos esenciales el liberalismo,
no pocos del socialismo democrático y es afín a
un igualitarismo participativo. Hasta tal punto es así
que no faltan quienes, cada uno según sus preferencias,
subrayan espacios compartidos para intentar demostrar la falta
de sustantividad o diferencia de la posición republicana.
Aunque discrepe de esa manera de diluir la filosofía republicana
subsumiéndola en otras concepciones de la democracia, me
abstendré de argumentar aquí lo que he defendido
ya en otros lugares .
La amenaza inherente a toda democracia no proviene solamente sus
enemigos externos, sino los que están entre los propios
ciudadanos. Siempre estará dispuesta una victoriosa Esparta
a imponer la tiranía sobre los súbditos de Atenas
a través de oligarcas y tiranos atenienses. Los imperialistas
invasores del siglo pasado y los del XXI no hacen otra cosa. El
nombre del patético amanuense del fascismo Quisling en
Noruega alcanzó pronto las resonacias internacionales que
hoy posee sólo por eso. Los enemigos más insidiosos,
sin embargo, son los internos: los promotores autóctonos
de la domesticación de la ciudadanía.
La desconfianza del demócrata ante la propia democracia
cría desencanto. Y, a veces, un escepticismo rayano en
el cinismo. No fue ése el caso de quien tenía todas
las razones para abrazarlo, Hannah Arendt. En su lugar se aferró
a la profunda convicción republicana de que el hombre es
capaz de autogobierno y merecedor moral de ejercerlo. Esta convicción,
merced a un pensamiento anclado en el realismo sociológico
propio de la pensadora, no obedence a ningún género
de optimismo antropológico. En todo caso, refleja fielmente
el principio más universalmente compartido por todos los
republicanos: el de la confianza aristotélica en la capacidad
de los hombres por practicar la virtud pública y la filia
politké, la concordia civil o amor de lo público,
cuando su condición social se lo permita.
Para Arendt, la constitución de un espacio público
compartido, de ciudadanía, constituye la condición
primera del republicanismo y la democracia. Las repúblicas
realmente existentes, como la nortemericana, poseen su talón
de Aquiles en la restricción de la soberanía cívica
mediante la desigualdad o la exclusión de otras razas a
través de la esclavitud, como en el caso de los negros
importados de África, o el exterminio, como acaeció
de los aborígenes indios. El espacio público se
logra solamente cuando es materialmente posible el ejercicio de
la fraternidad, única via para el cultivo de la acción
(en el sentido arendtiano) como expresión suprema de la
humanidad inteligente. Se trata de una acción enraizada
en el principio inmanente del comportamiento racional de los hombres
libres. Lo cual es absolutamente distinto de cualquier ideal impuesto
que nos diga cuál haya de ser el bien absoluto . Esto es
propio de las ideologías y aún de ciertas utopías.
La virtù republicana mana del hombre y no de la doctrina.
Incluye una preocupación mínima por el espacio común,
que se imputa (aristotélicamente) al común de los
humanos. Para Hannah Arendt la virtud cívica es la forma
primigenia de toda virtud.
Estas concepciones entrañan un énfasis agudo sobre
lo público. La libertad individual, crucial para el pensamiento
liberal –su noción del estado mínimo tiene
su fundamento en ello- lo es también para el republicano
siempre que no haga sombra alguna a la libertad pública.
Arendt dice que ésta debe ser prioritaria ‘en todas
las circunstancias’ si queremos que medre la otra.
El republicanismo de Arendt es transversal. Su énfasis
es sobre la calidad de la urdimbre cívica. Para quienes
dedican tanta curiosidad a definir su republicanismo frente a
otras posiciones posibles, no hay duda que el suyo se acerca a
ciertas concepciones libertarias. So pena de ser blanco del sarcasmo
de los desengañados, ella jamás dejó de sentir
simpatía por los soviets autogestionados de la Revolución
rusa, ni por las formas de autogobierno del anarquismo español,
es especial del anarcosindicalismo ordenado, eficiente y disciplinado
de la Cataluña de nuestra contienda civil del siglo XX.
Cierto es que las fórmulas que propuso para mantener el
potencial cívico y de virtud pública de tales estructuras
ante el desarrollo devastador de un leviatán tiránico
destinado a ahogarlas no parecen muy convincentes. Sin embargo,
su insistencia en la necesidad de la institucionalización
de la particiapción cívica en las politeyas modernas
se ha convertido en uno de los asuntos nucleares de análisis
y discusión en el republicanismo contemporáneo.
De hecho, a mi juicio, es el problema con el que tiene que enfrentarse
la teoría general del republicanismo: el de la viabilidad
y constitución de la libertad republicana en la condiciones
de hoy. Dicho de otro modo, el del ejercicio palpable de la fraternidad
en el seno de la ‘pluralidad inherente al universo común’
contemporáneo por decirlo en lenguaje estrictamente arendtiano.
V
La
primacía moral de la política
El triunfo del individualismo moderno en todas sus facetas, desde
el concurrencial -persecución legítima de intereses
personales- hasta el del derecho a la privacidad y su cultivo
por cada cual, ha encontrado un desarrollo paralelo en la creciente
preocupación por la moral individual. Esto es, por la moral
como asunto de conciencia y convivencia o de mera conllevancia
entre seres soberanos. La reivindicación de la moral como
expresión primigenia y esencial del hombre como animal
político en un universo viable y digno ha sido, en cambio,
la constante de la filosofía republicana.
Ésta última es tan hostil a la absorción
de la vida individual por la esfera pública como lo es
a la inhibición cívica. Tal inhibición difiere
por completo de la apatía política, en el sentido
de quien por disgusto o desdén hacia los partidos o los
políticos no vota en una elecciones. Hay quien no vota
y sin embargo participa en la vida pública, en lo común,
a través de la actividad individual cívica, del
ejercicio personal de su virtud cívica, o mediante la participación
en asociciones cívicas altruistas. Es la vita acitva que
se expresa en el campo de lo que he llamado lo privado público
donde mujeres y hombres responsables se hacen cargo del espacio
común, que por definición incluye el de los demás
. Dicha absorción no se circunscribe al totalitarismo,
u a otras manifestaciones menos virulentas de prepotencia estatalista
o dominación dictatorial, sino que se extiende a la erosión
de la soberanía del ciudadano a través del mundo
mediático, la manipulación política del conocimiento
y la brutalidad o prepotencia de las oligarquías empresariales
o las democráticamente legitimadas en las urnas.
La preocupación de Hannah Arendt por una judiciosa dispersión
del poder entre la ciudadanía y, por ende, la eliminación
del dominio arbitrario –noción eminentemente republicana-
le inclina a reincorporar la noción de sociedad civil al
discurso político de su tiempo. Se trata de un cocepto
plenamente recuperado en los decenios posteriores a su desaparición
pero que, lamentablemente, tampoco es usado de modo explícito
por ella con ese nombre. Sin embargo, su énfasis sobre
la autonomía de las asociaciones voluntarias o cuerpos
intermedios entre estado y ciudadano, sobre la institucionalización
de tales asociaciones civiles, así como la capacidad de
resistencia de éstas a los asaltos del estatalismo, la
hiperburocracia y la manipulación demagógica no
deja lugar a dudas sobre sus simpatías . No sólo
en las instituciones altruistas y sin ánimo de lucro aparece
la virtud cívica de aquello que es proyección de
lo privado sobre lo público, sino también en aquellas
instituciones –cooperativas de producción, por ejemplo-
en los que hay poder compartido y responsabilidad forjada en la
deliberación racional.
Hannah Arendt no vivió lo suficiente para poderse plantear
con el necesario pomernor la extensión de su filosofía
moral política a las nuevas circunstancias creadas por
las transformaciones de la mundialización y de la técnica
en el marco de grandes democracias multipartidistas y en el de
las redes corporativas de inmensa envergadura. Su preocupación
por si la cuestión de ‘la talla moral del hombre’
iba o no a sufrir bajo la nueva situación queda sólo
apuntada . Como quiera que su estudio sobre Vida del Espíritu
quedara truncado en su último volumen, sobre la capacidad
de juicio del hombre moderno, huelga la especulación. Lo
único que podemos asegurar es que las sobrecogedoras páginas
finales de su Condición humana presentan una angustiada
preocupación por porvenir y mantenimiento de la vita activa,
con su carga moral por lo común, que considera prioritaria.
Arendt la ve asaltada y rodeada por aquellos rasgos de la modernidad
avanzada que parecen incompatibles con ella. Que, hoy en día,
piensa, haya vuelto a triunfar el homo laborans a costa del creador,
del homo faber, puede haber significado también la puesta
en peligro del ser moral –solidario, capaz de un razonable
grado de altruismo, o de atención al mundo común-
que es el homo activus. Que en todo ello tenga mucho que ver la
redefinición del espacio público hoy en día,
sobre todo a través de la cultura mediática, consumista,
e impresionista –es decir, enemiga del pensar, condición
primera como hemos visto de la vita activa responsable- es también
patente.
Dada la naturaleza del pensamiento arendtiano, pues, parece más
aconsejable la continuación de las líneas de indagación
abiertas por ella que el análisis erudito de sus textos
como fin en sí mismo. La distanciación de los partidos
y los gobiernos de sus respectivas ciudadanías contra su
propia retórica , la erosión de la capacidad decisoria
cívica, la ocupación inmisericorde de la tecnosfera
y la mediosfera por las corporaciones empresariales y su publicidad,
la impunidad de los fundamientalismos y fanatismos, y varios componentes
más exigen una redefinición de lo que Hannah Arendt
pudo aún llamar ‘mundo común’ sin que
nadie pusiera en cuestión el significado de esa expresión.
El mundo común arendtiano se componía esencialmente
de ciudadanos lo sufcientemente conscientes y celosos de su libertad
como para realizarla en un esfuerzo diario de cooperación
en lo público, no necesariamente partidista, pero sí
claramente político en sus repecusiones. En ese sentido
cabe suponer que Hannah Arendt, poco amiga de excesivas militancias
expresivas y ambiguas, estaría hoy mucho más interesada
en contemplar una prolongación de su obra en la promoción
e indagación del altruismo cívico, en la urdimbre
de una sociedad civil densa y rica, y mucho menos en los movimientos
ideológicos amigos de expresiones genéricas emancipatorias
(‘Otro mundo es posible’, ¿cuál? preguntaría
con su inclinación cuasi instintiva por lo concreto.) El
tejido de la politeya democrática, la morada del altruismo
y la virtud pública, le interesaría más que
los grandes movimientos sociales, siempre sospechosos para ella.
Con simpatía y afinidad por pacifismo, ecologismo, feminismo
y exigencia de participación de los preseuntamente excluidos,
lo más probable es que su énfasis y prueba definitiva
de la salud de la buena sociedad posible la encontrara en la plasmación
tangible de todo ello en una ciudadanía de gentes libres
en sus trabajos y sus días, más que en los grandes
combates y su épica.
Todo ésto sólo podemos adivinarlo. Tal vez no valga
demasiado la pena especular sobre ello. Lo que conviene, en cambio,
es poder responder a las preguntas filosóficas que subyacen
en su pensamiento. Y cuya pertinencia sigue hoy tan viva como
ayer, cuando ella las formulara entre las cenizas del descalabro
peor que vieran los siglos. ¿Tenemos hoy aún un
mundo común que merezca ese nombre? ¿Es posible
sostener todavía, en el que tenemos, la primacía
de la moral política sobre la mera política y sobre
cualquier otra suerte de moral? ¿Cómo reivindicar,
en las presentes condiciones, y frente a ideologías hostiles
al universalismo, la vida activa que Hannah Arendt definió
tan certeramente?