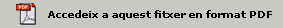¿QUÉ
ES LA ÉTICA ARISTOTÉLICA?
Anne
MERKER
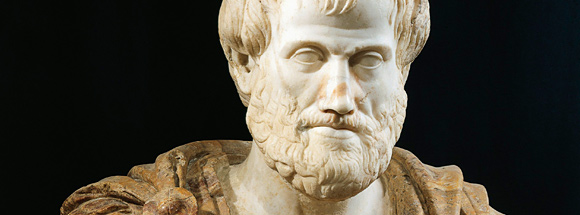
No
hay ámbito de la actividad humana que no esté hoy
penetrado por consideraciones éticas. La ética está
en boca de todos y en todas las salsas. Pero en punto a saber
qué es, tenemos de ello una noción más bien
vaga. «Ética» es una de esas palabras cuya
fortuna ha sido inmensa y cuyo sentido original se ignora. Pocos
dudan que hablar de ética, además de que es hablar
en griego, significa referirse poco o mucho a Aristóteles.
Porque sin Aristóteles nuestro pensamiento habitual moderno
no usaría el término ‘ética’
para hablar de moral, de la misma manera que sin Platón
la palabra ‘idea’ estaría ausente de las múltiples
lenguas en que se ha injertado para designar el contenido de nuestros
pensamientos.
EL
«ÈTHOS» EN EL CORAZÓN DE LA HUMANIDAD
La
‘ética’ [«hè èthiké»]
sobreentiende ‘estudio’ [«pragmateia»]
y es literalmente un estudio que concierne al «èthos».
El «èthos» consiste en el carácter,
la manera de ser habitual y, en consecuencia, en las costumbres
de una persona o de un pueblo. La ética es, pues, el estudio
de los caracteres, o de las costumbres, y el adjetivo ‘ético’
significa en general, ‘lo que hace referencia al carácter
o a las costumbres’. Estamos, pues, bastante lejos de la
acepción moderna del término ‘ética’
con su huella de dignidad y que apunta hacia consideraciones elevadas,
mostrando lo que de más exigente tiene la moral. Se trata
simplemente del estudio de los caracteres... Pero quién
dijo que el carácter es una cosa simple. ¿Qué
es el carácter, «èthos»? Se trata de
una cierta calidad del alma. Con más precisión:
el carácter es una calidad compleja en la medida en que
resulta de una relación interna entre componentes psíquicos
heterogéneos. Efectivamente, el alma humana, la «psique»
del ser humano, no es en absoluto uniforme. Hay en nosotros una
facultad de pensar, es decir, no una simple conciencia, que todo
ser dotado de sensación tiene en parte, sino una facultad
racional capaz de comprender las relaciones de causalidad, capaz
de comprender principios, de preguntarse ‘por qué’
y de llegar mediante una cadena de deducciones a un origen y a
un primer principio.
Hay
también en nosotros una facultad sensible e incluso una
facultad de desear un objeto que nos parece bueno y hacia el cual
nos movemos, sea en sentido propio o figurado, hasta procurárnoslo.
Hay además una facultad de crecer y de reproducirnos. El
ser humano comparte algunas de tales facultades con las plantas
y los animales (la facultad de crecer, o ‘alma vegetativa’),
o tan solo con los animales (la facultad sensorial, la facultad
deseante, que le da la facultad de desencadenar un movimiento
total hacia un objeto bueno y deseable o aparentemente bueno),
casi como los dioses que son en la representación que de
ellos se hace Aristóteles, vivientes cuya vida toda se
concentra en un acto de pensamiento.
Pese
a ese reparto de facultades con quien vale menos que él
(el animal) y con quien vale más (el dios), el humano presenta
una especial característica: es el único viviente
que reúne en él a la vez el deseo y el pensamiento
racional; mientras que el animal tiene deseo sin tener pensamiento
y mientras que el dios tiene pensamiento (pues ‘es’
pensamiento) sin tener deseo puesto que nada tiene que desear:
es perfecto, acabado, sin que nada le falte.
Lo
humano, por su parte, está marcado por la necesidad, por
la falta; no es autárquico y por el hecho de tal condición,
que comparte con todos los vivientes mortales, tiene deseo. Pero
el «èthos» es, precisamente, la relación
entre el deseo y el pensamiento intelectual: el «èthos»
consiste en la calidad de nuestro deseo en tanto que sigue –o
que no sigue– a la razón que prescribe al deseo los
objetos que debe buscar o de los que debe huir: «Admitamos
que el carácter es la cualidad de lo que es no racional
en el alma, pero que es capaz, según una razón prescriptiva,
de seguir a la razón («logos»).» [‘Ética
a Eudemo’, II, 2] El carácter es la cualidad de nuestro
deseo, elemento no racional en el alma, en tanto que obedece o
que desobedece a una razón prescriptiva, en tanto que la
sigue o no la sigue. El «èthos» es, así,
el corazón del ser humano, de su humanidad. Porque, considerado
bajo el ángulo de la sola actividad de pensar, el ser humano
tiende hacia un horizonte sobrehumano, tiende hacia lo divino.
Considerado como un ser deseante, sin que su deseo se encuentre
en relación con el pensamiento intelectual, no es más
que un viviente animal, se sitúa a un nivel infrahumano.
Es mediante la relación del deseo con el pensamiento racional
como el viviente animal que es el humano, llega a ser un viviente
propiamente humano, y realiza su humanidad. Esa relación
es el «èthos». La ética se halla aquí:
en el corazón del ser humano se aloja la dimensión
ética de la realidad.
EL
JUEGO DEL DESEO Y DE LA RAZÓN
La
persona, pues, se califica moralmente a partir del tipo de objeto
que se representa como bueno, y que desea porque lo cree benéfico.
Y en consecuencia, como el placer nunca está lejos del
deseo, la persona se califica moralmente a partir del tipo de
objetos mediante los cuales encuentra placer. La razón
prescribe lo que es bueno buscar o aquello de lo que se debe huir:
nos dice lo que es bueno, es decir benéfico, o lo que es
malo, es decir, pernicioso. La recta razón, la razón
que está en lo verdadero, sabe que para cualquier cosa
que admita de más o de menos, lo bueno coincide con el
término medio, la justa medida; pues, el exceso destruye
todo lo que pretende abarcar más que la cantidad necesaria
y benéfica, de la misma manera que la falta destruye lo
que se recibe en menos que la cantidad querida. Este principio
es válido para el cuerpo, para el alma y para el viviente
en su conjunto.
Cuando
la razón se encuentra cierta en los fines que persigue
y cuando el deseo se subordina a la razón y se propone
lo que ella le presenta como bueno, entonces (y sólo entonces),
si se trata de una relación estable, somos virtuosos, en
la medida en que tal relación es habitual y firmemente
adquirida. Eso es lo que sucede con la persona moderada («sophron»)
cuyos deseos de placer sensual no están ni más acá
ni más allá de lo que la razón le presenta
como justa medida y como buena.
La
persona es viciosa si la razón, aferrada a un error del
cual no se corrige, entiende incorrectamente lo malo y lo bueno,
y si el deseo persigue lo que la razón erróneamente
considera como bueno; tal es el caso del desordenado («alokastos»)
que supone, por principio, que se debe gozar sin trabas y cuya
facultad deseante se ordena con arreglo a tal principio. Virtud
y vicio dependen, pues, de la verdad o del error de la razón
en lo tocante a lo que realmente sea bueno o malo, y de la armonía
del deseo respeto a la razón: la armonización en
la verdad es la virtud, la armonización en el error es
el vicio.
Nos
queda por considerar la posibilidad de un entrelazamiento, y no
de un paralelismo, entre las operaciones de la razón, que
afirma o niega que algo sea bueno, y las operaciones del deseo,
que persigue lo bueno y rechaza lo malo. En efecto, puede suceder
que la razón se halle en la verdad, pero que el deseo tienda,
pese a ella, a aquello que la razón presenta como rechazable.
La razón y el deseo se encuentran entonces en conflicto
(«kratos»). Cuando la razón tiene éxito,
el individuo se encuentra en una situación de dominio,
de templanza («enkrateia»). Si, en cambio, el deseo
triunfa sobre la razón, entonces el individuo se halla
en una situación de falta de fuerza, de intemperancia («akrasía»).
La
«enkrateia» se parece a la virtud, la «akrasía»
se parece al vicio: vistos desde fuera los actos resultantes son
los mismos. Pero desde un punto de vista ético son muy
diferentes. No es que en el virtuoso se produzca un estado forzado
de dominación de su razón sobre sus deseos; sencillamente
sucede que no tiene otros deseos que los que prescribe la razón,
no desea un placer de manera excesiva. Se encuentra en un estado
de paz interior que resulta de un «èthos» perfectamente
cumplido: en el virtuoso el deseo se halla totalmente, sin reservas,
en línea con la razón.
Por
el contrario el «enkratés» que se autodomina
se ve obligado a hacer un gran esfuerzo sobre sí mismo;
su razón lucha contra los deseos desbordantes y, en ellos
mismos, contrarios a la razón. Se halla en un estado de
conflicto interior que puede dominar pero no suprimir. El dominio
sobre uno mismo («enkrateia») es una victoria cuando
la virtud, que está más allá de toda lucha,
sobrepasa incluso la victoria.
De
la misma manera, el «èthos» del intemperante,
incluso si se parece al vicio, no es el del vicio: el intemperante
lucha contra sus deseos excesivos, pero pierde la batalla. El
vicioso no sólo satisface sus deseos desbordantes sino
que además considera bueno satisfacerlos.
El
problema ético principal a resolver hace referencia a la
relación entre lo que hay de no racional y de racional
en el alma humana, y consiste en lograr, pese a la irracionalidad,
una subordinación perfecta del primer componente al segundo.
Es sin embargo imposible que la razón, por sus propios
medios y de manera directa, domine sobre lo que es irracional,
porque, precisamente, no se puede razonar con lo que no razona.
Igual como no se razona con un animal para hacerse obedecer, no
se puede tampoco argumentar con lo que contiene de no racional
nuestra propia alma. El deseo no puede orientarse hacia lo bueno
mediante demostraciones. Sólo por otra vía obtendrá
el «èthos» la calidad deseada: por la costumbre
(«êthos»), palabra de la cual deriva Aristóteles
el término «èthos» [‘Ética
a Nicómaco’, II, 1]. Pero un hábito tal sólo
puede ser organizado en el interior de la comunidad humana. En
tal sentido, la ética es una parte de la política
y no puede haber cumplimiento de la humanidad en el ser humano
fuera de la esfera política.
©
Anne MAERKER (Universidad de Estrasburgo II-Marc Bloch) Le Magazine
Littéraire, febrero de 2008, pp. 54-56. Reproducción
exclusivamente para uso escolar. [Trad. R.A.]