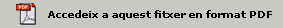ARTHUR
SCHOPENHAUER Y LOS PUERCOESPINES
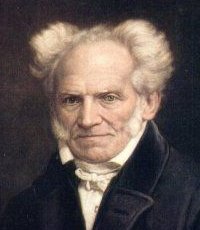
Vincent
VALENTIN
En
invierno los puercoespines se encuentran aquejados por dos sufrimientos.
O bien se alejan unos de otros y padecen frío. O bien se
juntan unos con otros para mantener el calor y se clavan las espinas
que les destrozan las carnes. Buscan, pues, una situación
intermedia aceptable entre la soledad helada y la proximidad hiriente.
Mediante esta fábula, Arthur Schopenhauer (1788-1860) resume
de una manera sencilla uno de los aspectos importantes de su pensamiento.
Como los puercoespines en invierno, los hombres se encuentran,
según él, empujados los unos a los otros por «la
necesidad de la sociedad surgida del vacío y de la monotonía
de su propio interior (...) pero sus numerosas cualidades repulsivas
y sus insoportables defectos los dispersan de nuevo. La distancia
intermedia que terminan por descubrir y en la cual la vida en
común se hace posible, consiste en la cortesía y
las buenas maneras».
Friedrich
Nietzsche veía en el texto el estado de espíritu
de una sociedad devenida vulgar y niveladora. Sigmund Freud apreciaba
la parábola en que reconocía su propio escepticismo
en lo tocante al proceso de civilización, necesario pero
productor de neurosis. Tal vez no sea casual que tuviese en su
mesa de trabajo un pequeño puercoespín como pisapapeles.
Para
Arthur Schopenhauer este ejemplo ilustra la idea, recurrente en
su obra, según la cual la vida: «oscila como un péndulo
de derecha a izquierda, entre el sufrimiento y el aburrimiento»;
lo mismo sucede con el amor en que uno –el que desearía
aproximarse– sufre, mientras que el otro, indiferente, se
aburre. Cada uno de nosotros duda necesariamente entre ambas miserias.
De un lado, la soledad en que el hombre, animal social, se consume.
Del otro, el juego social, en que lo que Schopenhauer denomina
el «querer vivir», nos empuja a fin de satisfacer
nuestros deseos, pero donde no encuentra mucho en que expandirse.
En un mundo que es «el peor de los mundos posibles»,
las penas prevalecen sobre las alegrías. La vida en sociedad
multiplica los deseos y, en consecuencia, las frustraciones.
El
sufrimiento es redoblado por la conciencia que la «voluntad»
no sólo nos somete sino que no tiene razón de ser.
Actuamos sin saber verdaderamente porqué, obedeciendo a
un instinto nunca pensado. El absurdo se hace trágico:
no tan solo no tiene ningún fundamento, sino que actuamos
como si lo tuviese. La vida en sociedad nos obliga a tomar en
serio un juego absurdo y penoso.
¿Estamos
condenados a la fría soledad, a la ilusiones sociales o
a la mediocre «cortesía»? No, porque existe
una alternativa que aparece al final de la parábola: «el
que posee en sí mismo una gran dosis de calor interior,
prefiere alejarse de la sociedad para no causar contrariedades
ni sufrirlas». Preferir la soledad, pues, pero a condición
de neutralizar la propia voluntad, de negar el querer-vivir y
la propia individualidad. Sólo la filosofía y la
contemplación estética permiten comprender la vanidad
de la existencia. Ambas liberan de los instintos gregarios, de
los deseos vanos y nunca satisfechos. Sin embargo la sabiduría
que de ello resulta es negativa: no se trata de felicidad, sino
de la simple capacidad de no sufrir. Del sosiego –cuando
no se notan ni los pinchazos ni el frío– más
que de la felicidad.
«Philosophie Magazine»; nº 13, octubre
2007.